Marco histórico y socioeconómico
Una fugaz mirada al mundo globalizado que enmarca la realidad actual
En los albores del siglo XXI se vive la realidad de un mundo globalizado, donde las fronteras nacionales se desdibujan frente a las redes invisibles de comunicación..."La noción de red global se impone en esta fase de la historia (1)", determinando una compresión espacio-temporal que ha producido en las últimas décadas profundos cambios en la sociedad mundial reflejados en una nueva organización de los espacios industriales, del empleo, de los flujos comerciales y de capitales.
Los efectos de este proceso han sido positivos para algunas regiones, en tanto otras han quedado marginadas (integración-exclusión), por lo cual la brecha entre los países más desarrollados y los más pobres se ha acentuado. Se puede hacer mención a la conformación de una "economía de archipiélago" donde se encuentran "regiones islas" que denotan gran dinamismo económico y demográfico muy bien interconectadas entre sí, rodeadas de "regiones sumergidas" que han quedado al margen del proceso y reciben algunos efectos indirectos del mismo, generalmente los negativos que acentúan su subdesarrollo. Inclusive en las grandes capitales, denominadas "ciudades globales", que articulan los espacios globales "ganadores" ya mencionados como "islas", se presenta un gran contraste interno por el desarrollo de áreas con oficinas y empleados muy cualificados, muy bien pagados y áreas con empleos mal remunerados, temporales, generadores de desempleo y por consiguiente con un aumento de actividades marginales informales y de violencia urbana.
Si bien dentro de las ciudades globales de los países desarrollados encontramos estas áreas y estas desigualdades, es en las ciudades globales de los países en desarrollo en donde esas desigualdades se acentúan y se manifiestan claramente. Vale esta descripción para dos ciudades capitales de países, Buenos Aires y Montevideo, que se analizarán en el presente estudio. Estas metrópolis también se constituyen en "espacios de la crisis global, donde se agudizan hasta el extremo las actuales contradicciones del sistema" (2).
Este proceso que comienza a perfilarse en los años 70 (con la crisis del petróleo incluida) cobra vigor durante los 80 y se profundiza en la década de los años 90 (denominada década del crecimiento), generando hacia fines de la misma una recesión económica mundial, de la cual no escapan ni aún los países más desarrollados. Se producen alternativamente coyunturas expansivas y recesivas, que generan inestabilidad y especulación financiera del capital globalizado, repercutiendo con mayor impacto sobre los países más vulnerables, de economías en desarrollo.
En esta economía-mundo encontramos, por lo tanto, regiones "centrales" desarrolladas (aún con sus propias problemáticas internas), regiones "periféricas" perdedoras en este proceso de intercambio desigual y regiones "semiperiféricas" (3) en donde se combinan de forma particular los rasgos y los problemas de las dos primeras regiones mencionadas. De ninguna manera deben entenderse como tres escalas o tres procesos diferentes, sino como un único proceso que se manifiesta en tres formas, complejizando la comprensión de las problemáticas. Este mismo marco teórico se puede reproducir a escala regional dentro de los países que se tratan en este estudio, ya que la fragmentación social y espacial, producto del proceso globalizador, muestra dentro de las distintas unidades regionales gran heterogeneidad, un verdadero mosaico de situaciones (aún en regiones espacialmente de pequeñas dimensiones) remarcando las desigualdades intrarregionales y no solamente las interregionales.
La crisis de los noventa en Iberoamérica
Durante los años 90 se generaron situaciones que desembocaron en crisis a nivel mundial, afectando con distinta intensidad a las diferentes naciones por el efecto globalizador, "efecto dominó".
Considerando Iberoamérica se recuerda el "efecto tequila" iniciado en México en 1995. Luego la crisis asiática del año 97 y fundamentalmente la crisis rusa "efecto vodka" de agosto de 1998 golpearon severamente y en forma inmediata a los países iberoamericanos, especialmente a Argentina y Brasil. De tal modo que en 1999 se desencadena la crisis en este país, "efecto samba o zamba", a partir de la devaluación del real en un 30%. Luego sobreviene la dolarización de la economía ecuatoriana en el 2000 y el "efecto tango" desatado en Argentina a fines del 2001, solamente por mencionar algunos de los múltiples problemas que se expandieron en la vasta geografía continental incidiendo especialmente en la disminución del bienestar de sus poblaciones y sumergiéndolas en la desesperanza. Las respuestas a esas situaciones conforman un amplio abanico que van desde violentas protestas sociales hasta millones de emigrados hacia los países desarrollados, principalmente Estados Unidos y Unión Europea.
El efecto "tequila", "efecto vodka" y finalmente el "efecto samba" tuvieron repercusiones notables en Argentina y Uruguay, país éste último que lógicamente es el primer golpeado por el efecto "tango", situación que agudizó su crisis económica.
En el presente Estudio se profundizan las características de la década de los 90 en Argentina como estudio de caso, ya que para Uruguay se consideran como extensivas las consecuencias socioeconómicas que se expondrán en el análisis, dado que este país recibió los remezones de las crisis de los países ya mencionados anteriormente y finalmente la crisis argentina e inmediatamente la uruguaya.
Según datos de la CEPAL el crecimiento del PBI 1997-1999 (variaciones porcentuales) para estos dos países, como claro ejemplo del impacto de las crisis, fue el siguiente:
1997 | 1998 | 1999 | |
| Argentina | 8,0 | 3,9 | -1,5 |
| Uruguay | 5,0 | 4,6 | -2,5 |
Las crisis ya mencionadas afectaron los ingresos de capital, a ello se suma el gran volumen de pagos al exterior, el bajo precio de los recursos básicos y la caída del comercio intrarregional que provocaron una disminución de los ingresos provenientes de sus exportaciones, afectando al Mercosur en su totalidad, agudizando las tensiones. Ante la inestabilidad e incertidumbre de los mercados emergentes se produjo un abandono de flujos privados de capital y bancos comerciales "que incluso sustrajeron recursos netos de las mismas" (4). Todos estos acontecimientos llevaron a la eclosión de la crisis argentina del 2001 y a su expansión hacia Uruguay en primer término dada su vecindad, crisis profundizadas en ambos países durante el año 2002. Las crisis mencionadas, de origen económico, derivaron en crisis políticas y sociales de gran magnitud, que aún hoy, año 2006, se viven las consecuencias y se manifiestan a través de situaciones de exclusión social y de pobreza estructural sobre amplias franjas de sus poblaciones con impacto sobre aquéllos sectores más vulnerables como son los niños y ancianos. Actualmente hay algunos indicadores de recuperación, pero el proceso es lento y complejo.
La Argentina de los 90, la crisis del 2001 hasta la actualidad
La transformación de la Argentina reciente es un proceso que se inicia con la dictadura militar, a partir de cambios en los patrones de acumulación vigentes hasta el momento, el modelo de sustitución de importaciones, imponiendo un nuevo comportamiento económico-social basado en la valorización financiera. Pero fueron las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990, las que significaron un momento clave, porque dieron la base para la toma de decisiones drásticas para resolver el problema. El gobierno llevó adelante una serie de reformas fundamentales que constituyeron un modelo que descansó sobre tres pilares : 1) la convertibilidad, 2) la reinserción de la Argentina en el mercado internacional de capitales y 3) las reformas estructurales (privatizaciones, ajuste fiscal, apertura comercial y liberalización financiera, descentralización, flexibilización laboral, reforma del sistema previsional), medidas que tomadas en forma de "shock" modificaron estructuralmente a la sociedad argentina.
Ahora bien, si decimos que las trasformaciones en la Argentina afectaron todas las dimensiones de la vida social fue porque desde ese momento y por primera vez, junto a la quiebra del régimen democrático se construye una realidad de libre mercado que apuntó a superar la crisis del Estado de Bienestar, pero que llevó a la desindustrialización y el endeudamiento.
Con las crisis de 1989, el Estado Benefactor se precipitó a una crisis de mayor envergadura, que únicamente pudo ser resuelta sobre la base de las transformaciones estructurales. Se destaca un deterioro en el gasto social, en el marco del ajuste sobre salud, vivienda, educación y seguridad social y disminuye la garantía de empleo. Se observa además un deterioro creciente de los servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas de salud, educación y sobre todo la reducción de los salarios, también se produce la precarización del trabajo y el aumento del desempleo.
Respecto al desempleo (paro) las causas son de índole diferente; una, sin duda central, es la originada por la privatización de empresas públicas, también la "racionalización" del personal estatal y la nueva tecnología que provocan la destrucción de puestos de trabajo. Quedaron entonces amplias franjas de la población que no pudieron escapar a la miseria, dejando desamparadas a personas muy vulnerables como son los ancianos y niños.
La exclusión en sus variadas manifestaciones define un proceso que bien puede ser calificado como de una profunda crisis de socialización. Ésta se manifiesta en la conformación de una nueva lógica de organización social, siendo los rasgos decisivos de la Argentina de los 90, caracterizada por la lógica de la exclusión social, generando una sociedad fragmentada.
Además hay una nueva estructuración del ámbito del trabajo, tendencia que se viene manifestando en el mundo desde la década de 1980. Las principales consecuencias han sido la exclusión social ya mencionada, la precarización laboral y la caída de los derechos sociales.
La crisis se fue profundizando por el proceso de endeudamiento externo, se acentúa la recesión económica, se hace notable la falta de recursos presupuestarios que llevan al colapso de sectores públicos con sus consiguientes funciones, reflejadas esencialmente en atención de la salud, educación y desarrollo de la investigación científica.
Se bajan los salarios y las jubilaciones, llegándose a congelar los depósitos bancarios: "el corralito". Ha llegado evidentemente el fin del "modelo". Aparecen nuevos movimientos sociales que vehiculizan la protesta social y son la muestra de la profundización de la crisis.
La crisis de la Argentina del 2001 es sumamente compleja, ya que no pasó solamente por el aspecto económico, aunque éste sea a primera vista el que más se ha destacado, sino que también fue social y cultural, de tal magnitud como jamás ha vivido el país en toda su historia y de la cual aún cuesta salir.
Todos los aspectos enunciados generaron en el plano social resultados muy costosos, que Rofman y Romero (5) resumen en tres procesos: 1) el explosivo crecimiento del desempleo y el subempleo estructural; 2) las tendencias cada vez más desalentadoras en las condiciones de vida de la población; 3) una distribución del ingreso con un perfil de creciente regresividad.
Se destaca, además, la diferencia en la distribución del ingreso, el aumento del número de habitantes bajo la línea de pobreza, y el incremento de pérdida de empleos estables de los trabajadores.
Hay una disminución de la hasta entonces importante clase media argentina, que comienza a integrar el sector de los llamados "nuevos pobres". Desaparecen numerosas empresas, especialmente PYMES, comercios (hasta aquellos tradicionales, de muchas décadas de existencia, de tradición familiar). Muchas personas de entre 45 y 50 años perdieron sus puestos de trabajo y la edad ha sido un impedimento para poder acceder a otros trabajos, por lo cual pasaron a ser desocupados (entraron en el paro) sin seguro de desempleo y sin amparo de obras sociales. Muchos de ellos son obreros calificados o profesionales que ocupaban cargos gerenciales. Constituyen ese fragmento denominado "clase media empobrecida o nuevos pobres".
También se producen impactos sobre el territorio, modificando características regionales tradicionales, aunque no en forma fundamental, pero, tal como lo destaca Rofman (Op. Cit. Pág. 324), refiriéndose a la región Centro-Litoral, "redujo el peso de la región más desarrollada del país".
En cuanto a las migraciones, éstas cobran nuevas características. Se producen desde zonas deprimidas a capitales de provincia. En las ciudades se acentúan las áreas degradadas: villas (chabolas). En este marco la posibilidad de jóvenes de clase media de irse del país (la emigración) aparece como una salida posible, que se coloca muchas veces con una centralidad tal que bien puede presentarse como la única salida, elemento válido para los dos países objeto de este Estudio. La consecuencia más directa se siente sobre la población de ambos países (Argentina y Uruguay), pues la pérdida de jóvenes incide en el envejecimiento de poblaciones que ya de por sí no han registrado altas tasas de crecimiento desde hace varias décadas. Cabe destacar que un alto porcentaje de estos jóvenes argentinos y uruguayos han elegido como destino de su migración a las Illes Balears.
Desde la crisis hasta la actualidad. Algunos indicadores.
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), entre octubre de 2001 y mayo de 2002 el número de pobres aumentó en 1.547.000 personas, afectando al 42,6% del total de la población. Estos son datos oficiales, en tanto que consultoras privadas daban datos superiores.
A fin de ejemplificar que la crisis ya se estaba viviendo desde varios años anteriores se exponen, como ilustrativos de este hecho, datos del partido de La Plata según la Encuesta Permanente de Hogares- INDEC:
Mayo 1998
Total de hogares: 217.756
Hogares pobres: 29.698 13%
Hogares indigentes: 6.822 3,1%
Octubre 2001
Total de hogares: 220.993
Hogares pobres: 39.152 17,7%
Hogares indigentes: 9.873 4,5%
Mayo 2002
Total de hogares 215.000
Hogares pobres 45.123 21%
Hogares indigentes 11.493 5,3%
Si consideramos la cantidad de población afectada en estos hogares, se pasa en números absolutos de 133.473 personas en mayo de 1998 a 208.788 en mayo de 2002, es decir que casi se duplica la cifra de platenses bajo la línea de pobreza. En porcentajes se pasa de 19,2 a 28,6% de la población. Pero además se estima que hay un 5,3% de la población que es indigente. Por lo cual 2 de cada 10 (20%) de hogares no llegaban a cubrir una canasta mínima de alimentos, bienes y servicios. Hay dos elementos para destacar: 1) Se ha triplicado la cantidad de gente que asiste a los comedores comunitarios desde el 2002, en donde niños, en algunos casos acompañados por sus padres, reciben una única comida diaria. 2) Ha disminuido el número de hogares debido a la imposibilidad de pagar un alquiler, por lo cual muchas familias jóvenes se integran al hogar paterno o conviven con amigos.
Antes de continuar con el análisis de la situación conviene aclarar algunos conceptos, que podrán dar una idea de que la crisis es mayor a la reflejada por los números. Para mayo de 2002 el INDEC definía población debajo de la línea de pobreza a aquellos cuya canasta familiar básica de alimentos, bienes y servicios era de 170 pesos al mes (alrededor de 50 euros), en tanto que consultoras privadas establecían 193 pesos (poco más de 50 euros). En tanto que población debajo de la línea de indigencia es aquella que cuya canasta familiar de alimentos era de 69 pesos al mes (menos de 20 euros). Cálculos privados establecían 81 pesos al mes(poco más de 20 euros). También es necesario destacar que para ser considerado "desempleado" para el INDEC hay que cumplir con dos condiciones: 1) no haber trabajado ni 1 hora en la semana anterior a la que se hace la encuesta, 2) haber buscado empleo activamente. Si la persona no buscó empleo porque no tiene dinero para trasladarse o está desalentado, no es desempleado, es "inactivo".
Otros datos para el mes de junio de 2002 indicaban que los precios (INDEC) subieron 25,9% en los primeros cinco meses del año, agudizando el drama, pues el 70% de la población del Gran Buenos Aires es pobre, de los cuales el 30% es indigente. Como causas se destacan la inflación, la caída del empleo y la caída del ingreso.
Para mayo de 2002 se informaba que la actividad industrial había caído en los primeros cinco meses del año 15,4%, según datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), siendo los sectores más afectados la industria automotriz, metalmecánica, minerales no metálicos, textiles, alimentos y bebidas. En sólo un año se perdieron 1 millón de puestos de trabajo, afectando no sólo a la industria, sino también al comercio y a la construcción. Hay que considerar además que cada año hay un promedio de 250.000 jóvenes que intentan ingresar al mercado de trabajo.
La desocupación (paro) aumentó más en el interior del país que en el Área Metropolitana, en ésta la subocupación crece más que el desempleo (los cartoneros (6) son considerados subocupados...). La desocupación afecta más a los hombres y a los jóvenes.
El mayor desempleo para la fecha indicada (2002) se encuentra:
- entre los 15 y 19 años----------46,1%
- entre 20 y 34 años--------------24,8%
En esta última franja se encuentran los jefes de hogares (padres o madres), por lo cual la cifra es récord.
Por tanto, las consecuencias son sumamente negativas para la posibilidad de desarrollo de las generaciones futuras debido a las deficiencias de la alimentación, sanitarias y educativas para un amplio sector de la población.
Entre las consecuencias más dolorosas se puede mencionar el aumento de los índices de desnutrición. Algunos estudios calculan que más del 60% de los niños argentinos de hasta cinco años son pobres como consecuencia de la desnutrición y falta de cobertura de salud. 1.400.000 niños de hasta cinco años viven en la pobreza (para noviembre de 2002 se calculaban 2 millones) y 450.000 madres embarazadas están en la misma situación.
Hay un 60% del total que se ve afectado por la falta de cobertura en salud y el 20% por desnutrición. También se calcula que el 20% tiene insuficiente peso al nacer. Todos estos elementos los ubica en sectores de alto riesgo, incidiendo en el aumento de tasa de morbilidad y mortalidad, como así también en un retraso intelectual. Se calcula que un 20% no asiste al Jardín de Infantes.
La desnutrición aguda se traduce en problemas de crecimiento, de menor capacidad física e intelectual y de padecimiento de graves parasitosis entre otros males.
También se produce el abandono escolar de una proporción muy importante de niños y adolescentes, hecho directamente relacionado con la pobreza y la indigencia. Muchos abandonan para integrarse al trabajo informal y otros porque no tienen medios , pues les faltan cuadernos, lápices o zapatillas para asistir a la escuela. Casi 1.200.000 jóvenes en Argentina no trabajan ni estudian.
Otra de las consecuencias es el colapso de los centros de salud públicos, ya que aumentó el número de pacientes que pertenecían a clase media y sus presupuestos no alcanzan para proveerse de los elementos básicos para una atención digna. Al mismo tiempo ha disminuido notablemente el número de pobres estructurales que asistían a estos centros, por la falta de dinero para llegar hasta ellos (no pueden afrontar el gasto de transporte), y además por la falta de leche y medicamentos que antes se entregaba en los centros.
Resulta interesante destacar que el INDEC en el mes de junio de 2005 ha establecido que la CBT (Canasta Básica Total) que comprende la adquisición de alimentos y servicios básicos para poder vivir debe ser de 778,31 $ al mes, aproximadamente 268 dólares, (con un incremento de 0,85% respecto de los valores de mayo) para no estar considerado bajo la línea de pobreza en un hogar constituido por dos adultos y dos niños.
En tanto, la CBA (Canasta Básica Alimentaria) que comprende únicamente los alimentos necesarios para la misma familia tipo es de 353,77 $ al mes, (aproximadamente 121 dólares), a los cuales no pueden acceder un 20% de hogares con ingresos (los que tienen trabajo) en Argentina. Esos valores trazan el límite entre la situación de pobreza y la de indigencia, ya que son valores que comprenden los gastos más que mínimos necesarios para una familia tipo. La CBA creció 0,4% en junio con respecto a mayo de 2005. En lo que va del año (primer semestre de 2005), tanto la CBT como la CBA acumularon un incremento del 5,2%, que está inclusive debajo del índice de precios al consumidor (IPC), que es de 6,1 en el mismo período (se interpreta que, en la realidad, los valores de ambas canastas básicas es mayor).
De acuerdo a la EPH (Encuesta Permanente de Hogares del INDEC) el 60% de los hogares encuestados tenían ingresos de entre 750 y 800 $ al mes (aproximadamente 260 dólares), con lo cual no cubren la CBT. La proyección lleva a considerar que el 50% de los hogares de Argentina no pudieron cubrir en el mes de junio de 2005 sus necesidades básicas totales, en tanto un 20% de los hogares, siempre considerando a aquellos que tienen ingresos, no pueden acceder a los alimentos básicos.
De lo expuesto anteriormente se puede deducir que el 50% (alrededor de 3.400.000 hogares, que corresponderían a 13 millones 600 mil personas si se tiene en cuenta hogar tipo de 4 personas), se encontraban en el mes de junio de 2005 en situación de pobreza y un 20% de ese total en situación de indigencia.
Aspectos Generales de la República Argentina
La República Argentina está situada en el extremo sur del continente americano. Tiene una superficie de 3,7 millones de km2, incluidos 964.000 km2 del territorio continental Antártico e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo al Censo Nacional de Población de 1991 tenía 32.615.386 habitantes. El Censo de 2001 registró 36.260.130, es decir, una variación porcentual del 10 %, según los datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Esta población está muy irregularmente distribuida por el territorio nacional. Si se tiene en cuenta la superficie continental (sin sector antártico), de 2.780.400 kilómetros cuadrados implica una densidad de 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Como se aprecia, ni la cantidad absoluta de población, ni su crecimiento constituyen un problema para el país.
La desigual distribución muestra una región que concentra las mayores densidades en una "zona en forma de semicírculo con centro en la Capital Federal, abarcando un área importante de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, es decir , en la Región Pampeana" (7) ... La mayor densidad se ubica en la Capital Federal, con 13.679 habitantes por kilómetro cuadrado. La provincia de Buenos Aires con 45 hab. /Km cuadrado es la de mayor superficie: 307.571 km cuadrados. (Ver Tablas de Población en Anexo).
La porción continental sudamericana se extiende a lo largo de 3700 km entre los 22º y los 55º de latitud sur. Esa gran extensión determina una amplia variedad climática, desde los climas subtropicales al norte hasta los fríos en la Patagonia, con predominio de los templados en la mayor parte del país. Un tercio del territorio abarca zonas subtropicales del nordeste y el resto de la llanura pampeana de 600.000 km2 de extensión. Esta última, constituye la principal región agropecuaria e industrial del país, que concentra cerca del 70% de la población.
El país limita al norte con Bolivia, al nordeste con Paraguay, al este con Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico y al oeste con Chile. Posee un extenso litoral marítimo, desde la desembocadura del Río de La Plata hasta Tierra del Fuego.
El territorio está conformado políticamente por 23 provincias y la Capital Federal establecida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
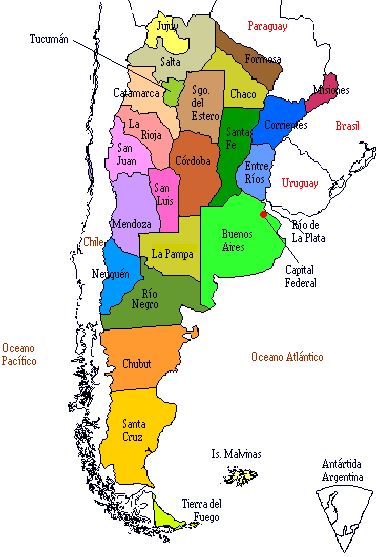
Características de las ciudades seleccionadas como objeto de estudio
Las siguientes ciudades fueron seleccionadas como objeto del presente estudio, por ser sedes de centros asociativos de la colectividad balear que aportaron a partir de los padrones de socios la información básica para la aplicación de la encuesta propuesta.
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La ciudad de Buenos Aires fue fundada en 1580, se convirtió en la Capital Federal de la República Argentina en diciembre de 1880 y continúa hoy siendo asiento del Gobierno Nacional y principal centro financiero y comercial del país. Es la mayor ciudad de la Argentina y tiene una población estable de aproximadamente tres millones de habitantes, lo que representa el 8% de la población total del país. La ciudad está rodeada por el área metropolitana del Gran Buenos Aires, que pertenece a la Provincia de Buenos Aires y cuya población combinada con la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asciende a unos once millones de habitantes.
Está ubicada en la desembocadura del Río de La Plata, ocupa una superficie de 203 km2, limita al este y noreste a lo largo de 18 km con el Río de La Plata y al sur a lo largo de 14 km con el Riachuelo. Al oeste y noroeste limita con la Provincia de Buenos Aires.
Es el asiento de todas las dependencias del Gobierno Nacional. Es también centro turístico y el mayor centro educacional, de investigación y cultural del país.
Bahía Blanca: Al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, sobre la costa del Océano Atlántico, está ubicada Bahía Blanca, con una superficie de 2300 km2, una población de 302.189 habitantes, con una densidad de 131.3 hab/km2. El nivel de urbanización, alcanza un 98.5% de la población.
-Bolívar: Se localiza geográficamente en el centro de la Provincia de Buenos Aires, el partido abarca un área de 5027 km2, lo cual representa el 1.6% de la superficie total de la Provincia. La zona se caracteriza como parte integrante de la pampa húmeda, cuenta con una población de 23.000 habitantes y una densidad de 4.6 hab/km2.
-La Plata: Ubicada a solo 60 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la Capital de la Provincia de Buenos Aires y fue fundada específicamente para esa función en el año 1882. Se desarrolla sobre una superficie de 940 km2 y posee una población de 560.000 habitantes, lo que representa una densidad de 595.7 hab/km2.
Históricamente el perfil de la ciudad de La Plata se centró en los sectores Administración Pública – Educación Universitaria.
-Mar del Plata : ubicada en la costa del Océano Atlántico, a 400 km al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una superficie de 1453 km2 y una población estable de 562.901 habitantes, que indica una densidad de 387.4 hab/km2.
-San Pedro: Se encuentra a 160 km. al noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la orilla derecha del Río Paraná Guazú. La superficie del partido es de 1319 km2 y está poblada por unos 35.000 habitantes, lo que determina una densidad de 26.5 hab/km2.
-Mendoza: la ciudad de Mendoza es capital de la Provincia del mismo nombre, que se encuentra ubicada en el centro-oeste de la República Argentina, tiene una superficie de 148.827 km2, una población de 1.579.651 habitantes, con una densidad de 10.6 hab/km2. La población se concentra básicamente en el Gran Mendoza, en los departamentos cercanos a la Capital (Guaymallén) y en las ciudades de Tunuyán y San Rafael.
-Córdoba: es capital de la Provincia del mismo nombre, la cual se encuentra ubicada en el centro del país, formando parte de la región pampeana, tiene una superficie total de 165.321 km2, que representa el 5.9% del total nacional, la población es de 3.066.801 habitantes, con una densidad de 18.6 hab/km2. El 42.6% de la población total de la Provincia de Córdoba, esta concentrada en el departamento Córdoba Capital.
-Villa María: ciudad ubicada en la provincia de Córdoba a 140 km al sudeste de la ciudad capital, en la margen izquierda del río Tercero. La ciudad tiene 26 km cuadrados aproximadamente y es cabecera del Departamento General San Martín. Cuenta aproximadamente con 75.000 habitantes.
-Santa Fe: es la capital de la Provincia del mismo nombre, la cual se encuentra al norte de la Provincia de Buenos Aires, limitando con ella. Cuenta con 133.077 km2 de superficie, habitados por poco más de tres millones de habitantes, lo que indica una densidad de 22.6 hab/km2.
-Rosario: La ciudad de Rosario esta ubicada en la zona sur de la Provincia de Santa Fe, a 300 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con una superficie de 1786 km2 y una población de aproximadamente 950.000 habitantes, su densidad es de 529 hab/km2.