La resurrección
Con la década del ochenta el asunto toma otro cauce. La libertad en la manera de asumir el cuerpo como material utilizable para el arte fotográfico, unido a una explosión de miras y enfoques sobre el mismo, permiten categorizar, deslindar y hasta antologar el tratamiento del cuerpo como una de las temáticas más arraigadas y trabajadas en las artes visuales cubanas de los últimos quince años del siglo XX.
Suceso que no se dio aislado, pues realizando un vistazo sobre los comienzos de la década, el contexto y las circunstancias fueron determinantes. Sondeando el panorama de la primera mitad, nos topamos con que se estaba preparando idealmente el terreno para el supuesto auge del género. Recordemos que a partir de l981 o 1982 se produce para la fotografía artística un relajamiento del rigor temático, emergen las propuestas de los discursos femeninos (Marta María Pérez como precursora y posterior modelo iconográfico) y aflora una prolija apertura de sitios para exponer este tipo de trabajo donde el cuerpo aparece desnudo y como tema (tal fue el Salón Paisaje de 1982, con la serie de Juan José Vidal, y la inclusión en el circuito galerístico habanero, el lobby del Cine Charles Chaplin). De igual modo, se hace laudable el apoyo institucional: en 1981 la Casa de las Américas establece el Premio de Fotografía Contemporánea Latinoamericana y del Caribe; en 1982 el Ministerio de Cultura de Cuba, instituye el Premio de Fotografía Cubana, y en 1986 se crea la Fototeca de Cuba, donde la labor de María Eugenia Haya (Marucha) como primera directora de dicha institución, ofrece gran incentivo a la manifestación. Asimismo, el Museo Nacional de Bellas Artes efectúa la primera Exposición Retrospectiva "La Fotografía en Cuba", en la cual se le concede un espacio al desnudo, al incluir obras de Joaquín Blez.

Marta Ma Pérez, De la serie Para Concebir 1985-1986
Ya a partir de la segunda mitad de los ochenta, el asunto cuerpo emerge con fuerza arrasadora, no solo por las creaciones en sí, sino también por las atenciones sobre el mismo. En estos tiempos finiseculares se produce una mayor deferencia por parte de las publicaciones periódicas culturales hacia la fotografía cubana (las revistas Revolución y Cultura de finales de los ochenta publicaron artículos e imágenes vitales sobre la fotografía y los fotógrafos que estaban encabezando la etapa), se crea el Salón de Arte Erótico en 1999 y el Salón de Fotografía sobre el Cuerpo Humano (NUDI) en 1996, gestado éste último por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Aparece la denominada por el crítico Juan Antonio Molina "Nueva Generación de Fotógrafos Cubanos" (liderada por Martha María Pérez y Juan Carlos Alom) y el cuerpo invierte su concepto y asimilación hacia una subversión total.
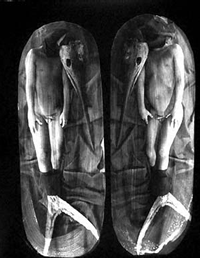
Juan Carlos Alom, de la serie El Libro Oscuro, 1995
Es el momento en que el cuerpo abandona su estatus de inamovilidad ilustrativa y se torna pretexto. Renace como impulso de disímiles aproximaciones del lente a cuestiones no documentales. Hacia mediados de la década, se dan a conocer obras donde la necesidad de ruptura y rebeldía estaba latente desde su sentido más elemental. La experimentación desmedida con la imagen y el soporte, los mensajes de carácter ontológico e intención lúdrica, la ascendencia de imágenes polisígnicas y el estrenado discurso autorreferencial, determinan la propensión ochentiana en la fotografía corporal. ¿Nombres substanciales?. Pues hacia finales de la etapa están las series de desnudos femeninos, desnudos en pareja, cuerpos en fracciones y metafóricos, desnudos colectivos con la inclusión de la autoimagen, del matancero Carlos Vega (Carlucho), las obras de poses clásicas egipcias de Jorge Macías y los autodesnudos de Adalberto Roque.
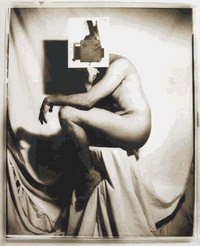
Adalberto Roque, Yo Avedon 1986
En los noventa el esplendor del tema es desmedido: hay muchos hacedores y mucha obra. La experimentación heredada de la anterior década continúa sin reparos y la re – creación de conceptos clásicos se hace cotidiano. Lo cierto es que a pesar de la mutación incesante, hay formas de hacer que identifican una etapa y creadores que la sustentan. La manipulación consciente de la imagen, la validez del cuerpo como productor de sentido, la irreverencia del discurso, la hermeticidad de los mensajes, la fusión de elementos corporales sin límites, la disonancia conceptual, la aleación de los géneros, la pluralidad de las miradas y sus expresiones, son ciertas maneras que personalizan la contemporaneidad. Se mantienen las propuestas, proseguidas y maduras, de Juan Carlos Alom y Martha María Pérez, despuntan las poéticas de Roberto Salas, Julio Bello, Pedro Abascal, Víctor Paneque, el matancero Abigail González, Cirenaica Moreira, René Peña, Eduardo Hernández y Alain Pino, entre otros.
Pero el despliegue del contexto y sus discursos es materia para otro texto.

Abigaíl González, De la serie Requiem por los clásicos, 1996

René Peña, Sin título, 1996-1998
Msc. Grethell Morell Otero. (La Habana 1978) Historiadora de la fotografía cubana, comisaria y crítica de arte. Realizó tesis de maestría sobre "El cuerpo humano en la fotografía cubana contemporánea", así como estudios históricos sobre el desnudo en las Artes Visuales. Ha publicado numerosos textos en revistas culturales. Imparte el curso de Historia estética Fotográfica en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Letras, Universidad de La Habana. Comisaria de El cubano Se Ofrece, FotoDocumentalismo en Cuba 1970-1984 y Pequeñas Maniobras; Cuerpo y Erotismo en la Fotografía Cubana actual.