Historia e Investigación Transcultural
La Construcción de la Historia de la Psicología en el Caribe Isleño
Dra. Ana Isabel Álvarez
Universidad de Puerto Rico
Introducción
Para hablar sobre la historia de la Psicología en el Caribe Isleño es necesario explicitar la postura asumida en torno a los siguientes asuntos: e1 contexto caribeño, la psicología como disciplina y la historia de la Psicología. Permítanme comenzar de esta forma.
El Caribe isleño está mayormente constituido por naciones recientemente independizadas y otras aún en estado de colonización por países desarrollados como Francia, Inglaterra, Holanda y los Estados Unidos de Norteamérica (Dietz, 1992).
Específicamente, este proceso histórico está fundamentado en arreglos políticoeconómicos que se han caracterizado para dichas naciones por la explotación, la pobreza, la dependencia, el subdesarrollo y restricciones sobre la capacidad de autodeterminar la utilización de sus recursos materiales y humanos actuales y futuros. La dependencia permea tanto los procesos políticos, económicos y sociales como los culturales (Zaiter, 1995). Por su ubicación geopolítica estos países han sido importantes en el balance de poder de las naciones desarrolladas durante siglos, desde el Imperio Español hasta la Guerra Fría.
Esta situación les atribuye una centralidad en asuntos que trascienden su limitada esfera de influencia provocando que en ocasiones sean la ficha central en situaciones políticoeconómicas globales. También las naciones-islas del Caribe han sido escenarios de constantes emigraciones e influencias culturales múltiples lo que las convierte en escenarios de una rica convivencia linguístico-cultural. Estas circunstancias se acrecientan con la globalización y la internacionalización de los procesos económicos y las tendencias neoliberales que dichos procesos implican (Dietz, 1992).
Aunque estos son algunos de los principales procesos históricos compartidos por las naciones del Caribe isleño, de ninguna manera deseamos describir una realidad homogenizante, ya que a su vez hay gran diversidad entre las islas y particularidades que han influido su desarrollo socio-cultural y por ende el de la psicología. Estas naciones han experimentado diversos niveles de desarrollo económico, político y social en diferentes épocas de acuerdo a la importancia que haya tenido cada isla para los países desarrollados o para la nación colonizadora. Estos procesos a su vez han influido el desarrollo de la educación superior en las islas que también ha impactado el desarrollo de la psicología (Álvarez, 1993-94; Phillips, 1988). Como parte de la guerra fría algunos países han estado directamente involucrados en gobiernos socialistas o variantes del mismo como son el caso de Cuba, Jamaica y Granada; mientras otros han recibido dosis más intensas del capitalismo desarrollado, como es el caso de Puerto Rico. Estas relaciones político-económicas con los Estados colonizadores y los países desarrollados no sólo han influido las relaciones con dichos países, sino también entre las naciones-islas del Caribe entre sí. De esta forma, durante diversos períodos unas islas serán las líderes tecnológica y económicamente y las otras se tornarán hacia ella y a la vez resentirán su posición privilegiada. Este fue el caso de Cuba durante la colonización española y luego durante los primeros años de neo-colonización norteamericana, y en la actualidad es el caso de Puerto Rico como colonia norteamericana.
La psicología como ciencia particular se caracteriza por su diversidad, y en gran medida la misma es constitutiva (Rodríguez, 1995). Desde la perspectiva kuhniana no ha tenido un paradigma abarcador (Bolles, 1995) por lo que nunca ha alcanzado el estado de ciencia normal (Kuhn, 1970). Como bien señala el doctor Enerio Rodríguez (1995), o la psicología está en un período preparadigmático, o es una ciencia multiparadigmática o sin paradigma, o el constructo paradigma no es útil para describir la psicología como ciencia tal y como se ha definido. La diversidad en la psicología es tal que algunos, como Koch (1993), la definen como un conjunto, es decir, como estudios psicológicos. Otros plantean la deseabilidad y posibilidad de unificar la disciplina bajo el conductismo (Ardila, 1993) o el cognoscitivismo. Las propuestas unificadoras parecen forzadas o excluyentes más que integradoras. Es evidente que la psicología en la actualidad no tiene las cualidades necesarias para lograr la unidad teórico-metodológica que han caracterizado a otras ciencias. Más aún, posiblemente la psicología ha retado y ampliado la definición de lo que es ciencia con su mera existencia y desarrollo.
Sobre la historia de la psicología en América Latina podemos comentar que es un área de trabajo muy poco desarrollada. Hay un número considerable de trabajos sobre la historia de la disciplina en países particulares, pero pocos estudios que focalicen en la región latinoamericana (De la Torre, 1995; Ardila, 1989). En los escasos trabajos con esa visión he podido observar dos perspectivas: aquel1os que conceptualizan la historia de la disciplina comenzando con las aportaciones de especialistas en psicología (Ardila, 1989) y los que estudian más bien la historia intelectual de la psicología incluyendo aquellos intelectuales que desde diversas disciplinas y profesiones estudiaron temas amplios como la identidad, la educación y la cultura (De la Torre, 1995). De más está decir que estas dos trayectorias también se observan en los trabajos sobre la historia de la psicología en otras regiones del mundo (Robinson, 1990; Hilgard, 1990). Es importante mencionar que los países del Caribe están ausentes o representados de forma muy limitada en la mayoría de los trabajos conocidos por esta autora.
Para propósitos de este trabajo hablaremos de la historia de la psicología en el Caribe hispanoparlante, anglófono y francófono. Tras la lectura de múltiples trabajos de psicólogos/as de esta región observé que había algunos patrones en el desarrollo de la psicología que a mi entender están relacionados con el/los país/es colonizador/es y desarrollados y la cultura de cada nación-isla. Esta categorización aunque hasta cierto grado artificial, nos facilitará intentar identificar algunos patrones comunes en el desarrollo de la psicología en la región. Sin embargo, es esencial tener en mente que en dichas categorías hay diferencias y particularidades grandes y significativas.
El Caribe Hispanoparlante
A continuación deseo plantear una hipótesis que nos ayude a entender y conocer la historia de la psicología en el Caribe hispanoparlante, específicamente Repúb1ica Dominicana, Cuba y Puerto Rico. La planteo como agenda de trabajo, ya que hay múltiples aspectos que necesitan ser investigados más minuciosamente y otros requieren que se inicien. Sin embargo, creo que la misma puede propiciar una reflexión más concertada (aunque sea para diferir de ella) que propicie una mejor comprensión de la historia de la psicología en estos países, incluyendo pero trascendiendo las consecuencias a nivel nacional.
Más aún, tal vez inicie un diálogo que facilite una mayor colaboración internacional entre los países que constituyen la región que enriquezca un desarrollo auto gestado de la psicología asumiendo un papel aún más protagónico en los proyectos nacionales.
La psicología en República Dominicana, Cuba y Puerto Rico ha pasado procesos similares de desarrollo aunque en esta historia han participado como interlocutores principales países con sistemas político-económicos muy distintos. También, aunque dichos procesos ocurren en períodos cronológicos distintos en cada una de estas tres naciones, la secuencia de los procesos es generalmente la misma. A mi entender, la psicología en dichos países comienza desarrollándose dentro de la filosofía, específicamente con el escolasticismo (De la Torre, 1995), durante la colonización española. Sin embargo, los pensadores de estos países que primero elaboraron trabajos de naturaleza psicológica, como José Agustín Caballero (1762- 1835), Varela (1788-1853) y Luz y Caballero (1800-1862) en Cuba (De la Torre, 1995; Bernal, 1985) proponían alternativas empiricistas y positivistas, ante las propuestas escolasticistas, hace mucho desaparecidas en el continente europeo. En ese momento histórico las mismas representaban el rompimiento con las formas tradicionales de entender al ser humano y muy particularmente los procesos de aprendizaje y educación. En el contexto social a nivel macro se libraban las luchas por la independencia.
Posteriormente, desde perspectivas epistemológicas diversas pero más contemporáneas, la psicología se desarrollará desde la actividad de otras disciplinas y profesiones como lo son: la sociología, la medicina, la educación y el derecho. Este proceso histórico ya ha sido descrito para otras regiones de América Latina (De la Torre, 1995; Ardila, 1989). Los trabajos de Varona (1844-1933) y Aguayo (1866-1942) en Cuba; Hostos (1839-1903) y los doctores en medicina Goenaga y Rodríguez Castro en Puerto Rico; y en República Dominicana el sociólogo José Ramón López (1866-1922) representan algunas de las aportaciones que nos legó este período. En este conjunto de trabajos se manifiesta una tensión fundamental entre aquellos identificados mayormente con las clases desposeídas (como los pobres y las mujeres) y aquellos identificados con los sectores económicamente privilegiados (De la Torre, 1995; Rodríguez, 1995). Política, económica, social y culturalmente las islas inician un proceso donde se va reduciendo progresivamente la hegemonía de España mientras simultáneamente va aumentando la de los Estados Unidos de Norteamérica (Dietz, 1992; Bernal, 1985). El desenlace de este proceso será distinto para cada una de ellas, creando así las condiciones para los desarrollos posteriores.
Este cambio en el foco de influencia política, económica, social y cultural resultará en el inicio o aumento de la modernización de forma particular en cada país, de acuerdo a la importancia que le atribuye los Estados Unidos de Norteamérica a cada uno. Esto significa, por ejemplo, que mientras en Cuba la industrialización y modernización comenzará primero, no será hasta que Estados Unidos pierda este ámbito de influencia que se le dará prioridad al desarrollo de Puerto Rico, asegurando un arreglo político que no viabilizara otra revolución. Por otro lado, República Dominicana experimentará dictaduras militares, opresión política y dependencia económica. La mayor importancia de la modernización e industrialización en las tres islas/naciones en el desarrollo de la psicología, es que la misma requerirá la democratización de la educación superior, de tal forma, que sea posible una mejor formación académica y una mayor especialización a tono con las necesidades del mercado laboral que implica dichos procesos. Esta necesidad ofrecerá las condiciones para el desarrollo de la educación superior y por ende de la psicología. Es decir, según se desarrollan las universidades del Estado y se prioriza el desarrollo del sistema público de educación, se producen las condiciones socioculturales para que la psicología tenga un espacio y un papel en el desarrollo de los proyectos nacionales.
La relativa consolidación de este proceso de modernización, industrialización e influencia económico-política de los Estados Unidos dio pié al inicio de la psicología como disciplina particular. Este proceso se manifestó de forma, muy diversa en cada isla. En Cuba, Bernal del Riesgo comenzó la enseñanza de la psicología, escribió diversos textos y desarrolló investigación psicológica desde comienzos de la década de los treinta. Sin embargo, la disciplina continuaba como parte de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana donde se mantuvo hasta después de la Revolución. Proliferó durante la década de los cuarenta la importación y desarrollo de la medición psicológica norteamericana. También se desarrollaron escuelas de psicología en universidades privadas como la de Villanueva y la Universidad Masónica José Martí (Bernal, 1985).
Ya para entonces en Cuba era evidente la tensión entre aquellos mayormente identificados con las clases en control de los bienes materiales y aquellos mayormente preocupados por los sectores más desposeídos. Estas diferencias ideológicas a su vez se entrelazaban con un intenso debate entre quienes favorecían el desarrollo de una psicología fundamentada y respondiendo al contexto cultural cubano y los que preferían trasplantar modelos y herramientas del contexto norteamericano. Más aún, la psicología tenía un énfasis mayormente aplicado y los escenarios donde se utilizaba más frecuentemente eran: la clínica (generalmente subordinada a la psiquiatría), la educación y el comercio (Bernal, 1985.)
En Puerto Rico con el establecimiento del sistema estatal de educación superior en 1903 se inicia la enseñanza de la psicología, primeramente en el contexto de departamentos de otras disciplinas, como derecho y educación. Para 1924 se establece un Departamento de Psicología como parte de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, dirigido por un académico norteamericano. A su vez se estableció en esa década el Centro de Investigación Educativa y Educación Internacional, también dirigido por quien dirigía el Departamento de Psicología. La gran mayoría de los esfuerzos intelectuales de las personas que constituían dicho departamento estaba focalizada en la traducción y desarrollo de pruebas. Rápidamente comenzaron a integrarse al departamento puertorriqueños con grados de maestría obtenidos en universidades norteamericanas, particularmente Teacher's College de la Universidad de Columbia (Álvarez, 1993-94).
Ya para la década del 40 todos los miembros de la Facultad eran puertorriqueños y había dos tendencias en su trabajo: un núcleo mayormente focalizado en la traducción y desarrollo de pruebas; mientras que otro grupo estaba mayormente interesado en el desarrollo de la educación a nivel nacional desde una perspectiva del desarrollo humano y el intercambio intelectual con colegas en Latinoamérica. Para entonces había un departamento de psicología ampliamente desarrollado con dos carriles curriculares: uno orientado a la psicología como disciplina científica y otro a la psicología aplicada. Además, el mismo contaba con cinco profesores/as a tiempo completo (Álvarez, 1993-1994).
Como vemos, la psicología en Puerto Rico tuvo un acelerado crecimiento. Se desarrolló durante las primeras tres décadas, inicialmente como herramienta útil para la educación con sus modalidades aplicadas, tanto en la práctica como la investigación. Sin embargo, se inició un interés en la disciplina por sí misma que se reflejó en el currículo universitario en una concentración de psicología científica. Se manifestaron dos énfasis en el trabajo académico de la facultad: un sector fundamentalmente volcado hacia los Estados Unidos y otro mirando más a Latinoamérica y al país mismo.
En la República Dominicana se comenzó a enseñar psicología en la década de los 40 en la Universidad de Santo Domingo en la Facultad de Filosofía. La disciplina era impartida por los doctores Mota e Iglesias, el primero psiquiatra y el último filósofo. En esa misma década Fernando Saínz (1945) publicó lo que Rodríguez (1995) considera la primera obra de carácter psicológico en el país. Utilizando una metodología anecdótica, Saínz intentó caracterizar la personalidad del dominicano. A pesar de las limitaciones metodológicas e ideológicas del trabajo, el autor demostró un amplio conocimiento filosófico y de la psicología europea. Tanto este trabajo como el de Enrique Patín (1950) no fueron respondidos por las personas calificadas en psicología en el país (Rodríguez, 1995).
Como podemos ver en la década de los cuarenta la psicología en República Dominicana todavía estaba en el ámbito de acción de académicos de otras disciplinas, particularmente la medicina y la filosofía. Tanto es así, que en 1953 cuando se celebró el Primer Congreso Interamericano de Psicología en el país, la decisión responde más bien a una conveniencia económica para la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) y la disponibilidad del Gobierno de la República, que al desarrollo de la disciplina.
Como resultado de esta situación los participantes del país en el evento (Mota, Avelino, Cordero, Mejía-Ricart, Pannochia Álvarez, Lockward y Sánchez) fueron académicos de otras disciplinas, fundamentalmente la filosofía y la medicina; y sus aportaciones trataron sobre la aplicación de la psicología y problemas filosóficos y teóricos de la misma. Como resultado de esta situación, aunque el Congreso reveló mucho sobre la psicología en el hemisferio, "no tuvo ningún efecto desencadenante inmediato" (Rodríguez, 1995) en el desarrollo de la psicología en la República Dominicana. No será hasta 1967 cuando los primeros departamentos de psicología surgen, uno estatal y otro privado (Rodríguez, 1995; Pacheco, 1989).
Esto significa que no es hasta finales de la década de los 60s que se manifiesta en la República Dominicana el inicio de los programas académicos de psicología; proceso, que como señalara anteriormente, se inició en Cuba en los cincuenta y en Puerto Rico en los cuarenta. Por otro lado, las rivalidades entre programas de psicología del Estado y privados se observan en República Dominicana y Cuba desde el inicio de la enseñanza de la disciplina, mientras que en Puerto Rico surgirá a mediados de la década de los sesenta cuando comienzan dos programas graduados de psicología; uno estatal y otro privado.
De aquí en adelante, la psicología se expandirá en tres contextos bien diversos. En Cuba, en la Revolución (Bernal, 1985); en Puerto Rico bajo la colonización norteamericana y siguiendo un modelo norteamericano (Orino, 1995; Álvarez 1993-95; Roca, 1995); y en República Dominicana bajo un gobierno republicano caracterizado por marcadas diferencias socioeconómicas y con un modo de producción capitalista dependiente (Zaiter, 1995).
En Cuba se fundó la Facultad de Psicología en la Universidad de La Habana, desapareció la enseñanza y práctica psicológica en el sector privado y con ello la mayoría de los profesionales de mayor formación en la psicología. También implicó la participación colectiva y directa de los/as psicólogos/as en el proyecto nacional viabilizando, por las condiciones propias, aportaciones originales a la psicología, como la psicología de la salud (De la Torre, 1995; Bernal y Marín, 1985). Igualmente, los/as psicólogos/as cubanos, que ya habían estado expuestos a los modelos psicológicos norteamericanos, se adentran en los modelos materialistas-históricos soviéticos de la psicología. A su vez, en Cuba la disciplina continuó especializándose e incursionando en diversos contextos: el laboral, la salud física, las comunidades, el desarrollo humano, etc. Como era de esperarse todos estos procesos condujeron a un mayor desarrollo de la psicología en los contextos académicos y de investigación. Se desarrollan programas graduados, organizaciones científicas y profesionales, centros de investigación psicológica y revistas especializadas. Sin embargo, hasta los ochenta el empuje mayor fue hacia la psicología aplicada dada la importancia y esfuerzos que requería el proyecto nacional.
Puerto Rico al comienzo de la década de los cincuenta inició su propio proyecto nacional, el Estado Libre Asociado, aunque dirigido en otra dirección y con otra ideología. Sin embargo, el mismo también significó múltiples oportunidades de desarrollo para la psicología. En el ámbito académico, como resultado de la reforma universitaria de 1945, se estableció la Facultad de Ciencias Sociales y la psicología como disciplina fue reubicada en dicha Facultad (Álvarez, 1993-94). Aunque a corto plazo este cambio resultó en un atraso para la disciplina, ya que desapareció como departamento y también desapareció el centro de investigación, a la larga se vuelve a desarrollar un departamento con una orientación más clínica. En 1966 se estableció un programa graduado en psicología general en la universidad del Estado. También surgió una escuela graduada privada de psicología iniciándose así la tensión que ya habían experimentado Cuba y República Dominicana entre la psicología académica estatal y privada.
Los/as psicólogos/as puertorriqueños/as participaron en el proyecto nacional en diversos espacios: en la implantación de la Ley de Personal del Gobierno de Puerto Rico como psicólogos industriales y psicómetras (Cirino, 1995), en la salud mental, en diversos contextos que trabajan con la criminalidad (Álvarez, 1993-94) y la delincuencia, el comercio y la educación (Álvarez, 1993-94; Roca, 1995), entre otros. Frecuentemente, el éxito de los/as puertorriqueños/as fue tal que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con la colaboración de puertorriqueños/as, intentaron establecer cambios similares en otros países latinoamericanos. En ese sentido, el trabajo psicológico en Puerto Rico se convirtió en una herramienta para el panamericanismo norteamericano de la época. Estos procesos iniciaron otros que para la década de los 80 y 90 tendrán relevancia crucial para el desarrollo de la disciplina en el país. Según la actividad profesional e intelectual se fue comprometiendo con el proyecto nacional, posteriormente se hiperbolizan las implicaciones de este proceso de tal forma que entre los 80 y los 90 cualquier trabajo y postura intelectual se "convierte" en instrumento del Estado, promoviendo la paralización intelectual y la marginación de los sectores académicos de la política pública.
Como ha señalado Cirino (1995) este es un período de gran expansión del trabajo psicológico, una acelerada especialización, la proliferación de programas graduados de psicología, el desarrollo de organizaciones científico-profesionales y el establecimiento de revistas especializadas.
En la República Dominicana la disciplina se desarrolló aceleradamente una vez establecidos los dos primeros departamentos de Psicología; de tal manera que para el 1984 había 8 programas de licenciatura y 4 de maestrías con diversas especializaciones (Rodríguez, 1995). En 1975 se estableció la organización orientada a agrupar a los/as psicólogos/as del país.
Aunque surgieron otras organizaciones, las mismas o desaparecieron o eran especializadas (Pacheco, 1989). Igualmente, la disciplina se especializó evidenciándose el trabajo psicológico en contextos diversos como las escuelas (Benedicto, 1995), las comunidades (Zaiter, 1995), el contexto laboral y el comercio (Rodríguez, 1995), la salud física y mental, entre otros. Es interesante notar que los atisbos de núcleos multidisciplinarios de investigación psicosocial comienzan a evidenciarse en el INTEC, una universidad privada, mientras según Rodríguez (1995) en la universidad del Estado (UASD) las condiciones materiales son tales que no permiten crear las condiciones institucionales necesarias para la investigación.
Para la década de los ochenta sectores entre los/as psicólogos/as cubanos, dominicanos y puertorriqueños darán indicios claros de haber logrado una experiencia y madurez reflexiva que inicia, a mi entender, un cambio cualitativo en la disciplina. Por condiciones diversas y originadas en contextos diferentes (como la caída del bloque socialista, el desarrollo del construccionismo y una visión crítica del quehacer psicológico, la crisis del Estado benefactor, la globalización y la privatización de los servicios sociales fundamentales) ocurren cambios sociales a nivel macro que influyen y estimulan una reflexión profunda en diferentes grupos de psicólogos/as en las tres islas. Esa reflexión, iniciada por figuras como Rodríguez, Zaiter, Valeirón y Benedicto en República Dominicana; De la Torre, González Rey y Arias en Cuba; y SerranoGarcía, Muñoz, Ortiz, Bernal, Rodríguez Arocho y Álvarez en Puerto Rico; se caracteriza por la crítica constructiva de nuestro propio quehacer, la confrontación con los errores cometidos anteriormente y que se puedan estar cometiendo en la actualidad, una conciencia de los límites del quehacer psicológico como herramienta de cambio social, del papel que nuestras actividades tienen en el desarrollo de la disciplina y el desarrollo social y de la necesidad de insertarse en otros escenarios para lograr una sociedad más justa, equitativa y participativa. A su vez, los retos confrontados son grandes y presentes en las tres islas/naciones: las brechas y tensiones entre lo teórico y lo práctico en la formación académica de los/as psicólogos; los estudios a tiempo completo vs. a tiempo parcial; la tensión entre las limitaciones materiales, institucionales y psicológicas para la investigación y la necesidad de transformarnos en productores de conocimiento; la necesidad de fomentar y salvaguardar la calidad tanto en la docencia universitaria como la práctica profesional frente a las limitaciones económicas, humanas y las grandes necesidades sociales; la deseabilidad de conocer los adelantos del saber psicológico de los países desarrol1ados, a la vez que necesitamos desarrol1ar nuestras propias respuestas a los problemas que confrontamos. Obviamente, esta no es una lista exhaustiva de los retos que confrontamos, sólo algunos de los que más me preocupan a mí. A mi entender, esta es la posición histórica en la que nos encontramos.
Ya hay indicios de esfuerzos por dar respuestas a algunos de estos debates y problemas. En Cuba y Puerto Rico ya hay centros de práctica institucionalizados como parte de los programas curriculares de psicología. En República Dominicana, la UASD se encuentra en pleno proceso de evaluar la implantación de un modelo similar para la integración teórico-práctica. También, ya en Cuba y Puerto Rico existen diversos centros de investigación enfrascados en la investigación psicológica. En los pasados 15 años se han publicado trabajos en los tres países que presentan propuestas originales importantes para la psicología en la región, en la psicología de la salud, comunitaria, clínica, desarrollo de la personalidad, desarrollo cognoscitivo, historia de la psicología, medición psicológica y otros. Muchos hemos cobrado consciencia de la forma en que se han reproducido modelos psicológicos extranjeros (soviéticos, europeos y norteamericanos) en el pasado y, manteniéndose al día en los desarrollos más recientes de la disciplina, los sometemos a cuestionamiento y prueba, frecuentemente encontrando patrones diferentes en nuestras poblaciones.
El Caribe Anglófono
Cuando nos referimos al Caribe anglófono hablamos de las islas colonizadas por Gran Bretaña y las Islas Vírgenes Norteamericanas. Estos dos componentes tienen desarrollos muy distintos de la psicología. Comencemos con los que se conocen como el "British Commonwealth Caribbean" haciendo énfasis en Jamaica.
Este conjunto llamado "British Commonwealth Caribbean" está constituido por 16 islas que estuvieron o están bajo dominio británico (Salter, 1995). En las mismas hay diferentes grupos culturales, raciales y religiosos (católicos, protestantes, musulmanes, budistas, hindúes, etc.). Igual que en el Caribe hispanoparlante, estas islas/naciones han sufrido la esclavitud, colonización y el capitalismo dependiente. En la actualidad su organización social está basada en la estratificación social por clase, raza y etnia.
La educación superior en estos países está estrechamente vinculada con el proceso de descolonización que surge después de la Segunda Guerra Mundial (Phillips, 1988). El Imperio Británico no había prestado atención alguna al desarrollo de la educación pública en estos territorios y como resultado de protestas y el Informe de la Comisión Moyne, el gobierno británico estableció la Comisión de Educación Superior en las colonias en 1943. En 1948 comenzó a ofrecer cursos el Colegio Universitario de las Indias Occidentales. Como demuestra la Conferencia de la Bahía de Montego, este período se caracterizó por el nacionalismo y la descolonización en la región culminando en e1 1958 con el establecimiento de la Federación de las Indias Occidentales. Para 1962 los territorios empiezan a independizarse y el Colegio Universitario de las Indias Occidentales se transforma en la Universidad de las Indias Occidentales, ahora autónoma.
Sin embargo, hasta la actualidad, nunca se ha establecido un departamento de psicología en ninguno de los recintos de dicha universidad (Mona, Jamaica; San Agustín, Trinidad; Cave Hill, Barbados) ni tampoco en la Universidad de Guyana o la Universidad Tecnológica de Jamaica (Salter, 1995). Aunque se impartían cursos de psicología, en las Facultades de Artes Liberales, Medicina y Ciencias Sociales no se ofrece un Bachillerato o Licenciatura en Psicología hasta 1994 cuando se aprobó una concentración en psicología como parte de los ofrecimientos académicos del Departamento de Sociología en el recinto de Jamaica. Frecuentemente las personas que enseñan psicología no han sido formados en la disciplina (Salter, 1995).
Además, los/as psicólogos/as que se desempeñan en contextos académicos están ubicados en medicina, educación, ciencias sociales, consejería y administración de empresas y negocios. También hay psicólogos en la práctica privada pero son muy pocos. Aunque Jamaica tiene 2.7 millones de habitantes, la Sociedad de Jamaica de Psicología incluye en su directorio a 11 psicólogos con estudios graduados en la disciplina.
Paradójicamente, estas naciones cuentan con una cantidad sustancial de investigación psicológica, particularmente en psicología social, diseminada regionalmente. Salter (1995) informa que en un sondeo de las tres revistas científicas de la Universidad de las Indias Occidentales; The Caribbean Journal of Education, Caribbean Quarterly y Social and Economic Studies; desde 1960 señala que de 250 trabajos clasificados como de psicología, 150 eran de psicología social, 40 en educativa, 20 en educativa/social, 20 en religión/social y 20 en clínica/personalidad. Además, en la revista Medical Bibliography of the Caribbean hay 80 artículos de psicología en las áreas de: desarrollo humano, social, psicología anormal/clínica y espiritualidad. También en la actualidad se lleva a cabo investigación psicológica en el campo de la medicina con pacientes con SIDA, problemas metabólicos y anemia; en psicología educativa y medición de la inteligencia, problemas de aprendizaje; y en el estudio de los géneros (Salter, 1995).
En resumen, podemos decir que el desarrollo de la psicología en el British Commonwealth Caribbean también está relacionado con los procesos de colonización y explotación así como de modernización, industrialización y los proyectos nacionales. Su desarrollo es aún más reciente y limitado que en el Caribe hispanoparlante. A tono con el escaso desarrollo de la disciplina, también hay mucho menos psicólogos/as que en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Paradójicamente, hay un centro de investigación psicológica en la Universidad de las Indias Occidentales en el recinto de San Agustín, Trinidad y un cuerpo de investigación psicosocial mayor que lo que se podría esperar del desarrollo de la disciplina en dichas naciones/islas. Este asunto merece mayor estudio y explicación.
Las Islas Vírgenes Norteamericanas, constituidas por San Tomás, Santa Cruz y San Juan, son territorios de los Estados Unidos de Norteamérica y cuentan con una población de aproximadamente 100,000 habitantes. En este contexto el desarrollo de la psicología estuvo mucho más vinculado a la salud mental que a la educación superior, ya que no es hasta 1963 que se establece el Colegio de las Islas Vírgenes (Rhymer Todman, 1995). Nuevamente, la utilización y desarrollo de la psicología está influida por la modernización en relación al país colonizador. El escenario central será la Oficina de Salud Mental del Departamento de Salud de las Islas Vírgenes. Cuando se estableció en los Estados Unidos de Norteamérica la Ley Nacional de Salud Mental en 1946, en las islas se inició el programa de salud mental en 1949, incluyendo a la primera psicóloga del territorio (Schulterbrandt). Aunque el programa fue diseñado inicialmente para la intervención clínica terciaria, gracias a la formación de la psicóloga Schulterbrandt, que lo dirigió, tomó un carácter cada vez más preventivo y comunitario. Puerto Rico, como territorio más desarrollado de los Estados Unidos, colaboró directamente durante la década de los 50 con este programa de salud mental, el desarrollo de la Primera Conferencia Caribeña de Salud Mental en 1953 y el establecimiento de la Federación Caribeña de Salud Mental en 1959. Este programa, liderado por Schulterbrandt, fue el motor para el desarrollo de investigación psicosocial en diversas áreas como desarrollo humano, patrones de crianza y desarrollo de personalidad entre otros; así como el establecimiento del Hospital Psiquiátrico de las Islas Vírgenes (1961), centros de salud mental y diagnóstico (1965-66), la Asociación Psicológica de las Islas Vírgenes (1966), el Colegio de las Islas Vírgenes (1963) y el Instituto Caribeño de Alcoholismo (1974).
Para 1990 las Islas Vírgenes Norteamericanas era el único territorio de ese país sin reglamentación de la práctica psicológica. Ese año, tras organizarse la Asociación de Psicólogos de las Islas Vírgenes, un grupo de colegas se dieron a la tarea de cabildear la legislatura para aprobar un proyecto de ley que reglamentara la práctica psicológica (Bernard, 1995). En diciembre de 1994 lograron la aprobación de la Ley 20-0433 para licenciar psicólogos/as y reglamentar la práctica de la disciplina.
En resumen, podemos decir que en las Islas Vírgenes Norteamericanas también el desarrollo de la psicología está influida por el estado colonial y de dependencia de dichos territorios, así como por el proceso de modernización de estas islas en esa relación políticoeconómica. En términos generales, la disciplina se ha desarrollado menos en el Caribe anglófono que en el hispanoparlante. Queda por investigar y precisar más claramente los procesos que median dichas diferencias en el desarrollo de la psicología.
El Caribe Francófono
Por último, en el Caribe francófono, particularmente Haití de acuerdo a Ardila (1989) se estableció una Licenciatura en Psicología en la Universidad de Haití en 1974. Aunque hay algunos psicólogos/as en el país, en el sistema de educación superior no hay programas académicos de psicología en funcionamiento hoy día de acuerdo a la información disponible. Más aún, dada la historia de Haití y la crítica situación económica, política y social que ha sufrido este país, es comprensible que existan problemas mucho más prioritarios que el desarrollo de dichos programas. También un examen de la literatura especializada sobre psicología y la historia de la disciplina en América Latina no arroja ninguna información que cuestione lo antes señalado. Más aún, no ha habido participación de psicólogos/as haitianos/as en las organizaciones internacionales regionales que agrupan a los/as psicólogos. Por estas razones planteamos la hipótesis que el desarrollo de la disciplina es aún más escaso y limitado en el Caribe francófono. Esta es un área que amerita mucho más estudio.
Conclusiones
Hace diez años Moghaddam (1987) señaló que la psicología en y para los países en vías de desarrollo se ha hecho más importante según hemos adquirido consciencia del papel que desempeña y puede tener la disciplina y de la importancia del desarrollo de nuestros países. La relación entre el desarrollo de nuestros países y el desarrollo de la psicología es compleja. Mientras que el nivel de desarrollo nacional influye, y algunos dicen que delimita la producción de conocimiento, el desarrollo de conocimientos a su vez es esencial para el desarrollo económico, político, social y cultural autodirigido y autónomo. Más aún, la producción de conocimiento está íntimamente vinculada con el poder para autogestar el futuro e influir en otros países.
Creo que podemos coincidir, sin caer en una autoimagen colonizada, que las islas/naciones del Caribe isleño son países pequeños, algunos altamente poblados, otros con recursos naturales limitados o escasos, que tienen un legado histórico de esclavitud, colonización, explotación y dependencia. De hecho, algunos aún se encuentran en ese estado o algún grado del mismo.
Los países desarrollados tienen los recursos materiales, humanos, científicos y tecnológicos para influir en otros países, económica, política, social y culturalmente. Nosotros, como psicólogos/as del Caribe isleño, en términos generales, fundamentalmente miramos hacia los colegas de estos países desarrollados como fuente de conocimiento y dirección en nuestra disciplina. No creo posible que ninguna de nuestras islas, dadas las condiciones actuales, pueda llegar a ser un líder importante en el desarrollo de la disciplina de tal forma que logre ser un agente influyente a nivel internacional. Sin embargo, si comenzáramos a mirarnos unos a otros como nuestros principales colaboradores, tal vez podríamos: 1) desarrollar una psicología desde y para nuestros países, 2) adelantar en la producción de conocimiento con propuestas originales para lidiar con los procesos y problemas psicosociales de la región y 3) alcanzar mayor influencia en la disciplina a nivel internacional.
La propuesta no es el aislacionismo intelectual. De hecho, debemos continuar manteniéndonos al día con los adelantos más recientes de la disciplina. Sin embargo, ganaríamos mucho si las islas caribeñas se convierten en nuestro principal interlocutor en el desarrollo de la psicología. Esta estrategia se hace aún más importante con la globalización económica que incursiona en la globalización de la práctica profesional y por ende, a la larga, en transformaciones fundamentales en la formación de los/as psicólogos. La idea no es resistir el cambio, esa sería una batalla perdida desde su inicio. El objetivo es tomar consciencia de estos procesos y apropiarnos de ellos para desarrollar la capacidad de dirigirlos.
Las consecuencias de continuar mirando hacia los países desarrollados como fuente de respuesta para nuestros problemas psicosociales e ignorar el trabajo que llevan a cabo nuestros colegas caribeños, sólo continuará fomentando la dependencia intelectual que ha estado manifiesta en la historia de la disciplina y la fragmentación de nuestros países.
¿Cómo iniciar una trayectoria donde el principal interlocutor sean nuestros vecinos caribeños? Las y los psicólogos debemos crear instancias de interacción y trabajo conjunto que facilite el desarrollo de confianza entre nosotros, de tal forma que al cultivar nuestras relaciones profesionales logremos crear las condiciones psicosociales entre nosotros necesarias para iniciar proyectos colaborativos multinacionales mayores. Debemos fomentar una cultura participativa fundamentada en el trabajo en equipos colaborativos, la auto-evaluación y la crítica constructiva. Debemos olvidar los personalismos y las ansias de descollar individualmente. Es deseable que pensemos que los procesos y problemas psicosociales que confrontamos son complejos, multivariados y multidimensionales. A tono con esta visión, debemos trabajar, en la práctica y la investigación, en forma trans y multidisciplinaria. Por último, debemos movernos a desarrollar proyectos académicos, de intervención e investigación transnacionales. Esta estrategia nos puede permitir maximizar nuestros recursos materiales y humanos; optimizar la utilidad de nuestra experiencia; estimular, alentar y apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles que pueda confrontar la disciplina en diversos momentos históricos; fortalecer nuestros programas académicos en psicología y desarrollar conocimientos psicológicos desde y para nuestras poblaciones.
Hay muchos obstáculos para desarrollar esta agenda: la desconfianza, las luchas de poder, la incertidumbre, las limitaciones materiales, las diferencias lingüísticas y culturales, las brechas en desarrollo cultural, nuestros prejuicios, etc. Lo importante es que al unirnos para desarrollar una agenda de trabajo colaborativo en psicología entre las islas/naciones del Caribe isleño no intentemos homogeneizar la diversidad que nos caracteriza, sino que trabajemos concertadamente para potenciarla.
Dimensiones Culturales y Comportamiento, Etnopsicología y Psicología Transcultural de Cara al Siglo XXI
Dr. Rogelio Díaz-Guerrero
Investigador Emérito y Decano de la Facultad de Psicología
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 1938, Samuel Ramos (1938), un filósofo mexicano, inició su libro "El Perfil del Hombre y la Cultura en México", con la concepción que los humanistas tienen de la cultura: las características de una sociedad que resultan de la productividad de su gente en las artes, las letras, las buenas maneras y en la erudición. Casi inmediatamente después declara que ese tipo de cultura, en el México moderno, es fundamentalmente imitativa de la europea, y, en forma limitada, de la cultura norteamericana. Luego viene la sorpresa, hace hincapié, que para poder precisar los aspectos originales de la cultura mexicana, es necesario determinar, primero, la estructura mental de los mexicanos.
¡Qué les parece! Los antropólogos culturales no necesitan preocuparse acerca de las 164 definiciones analizadas por Kroeber & Kluckhohn (1952), los psicólogos transculturales no necesitan definir su constructo medular, simplemente determínense las características psicológicas de una población y se conocerá su cultura, la humanística, la antropológica y la transcultural. ¿Psicologismo en un filósofo? Cuando menos una manera original de cómo alcanzar una comprensión global del controvertido concepto.
Samuel Ramos prosigue, encuentra que la teoría adleriana es la que mejor encaja en su propósito de entender la mente de los mexicanos y puesto que "al nacer México, se encontró en el mundo civilizado en la misma relación del niño frente a sus mayores" (Ramos, 1938, p. 73), los mexicanos y la cultura mexicana, desarrollaron un complejo de inferioridad. El argumento completo, de cómo este complejo de inferioridad se muestra en la variada conducta de los mexicanos y la cultura mexicana resultante, es demasiado extenso y culto para resumirlo aquí.
Yo fui alumno de Ramos, pero también de varios y distinguidos psicólogos: mexicanos, de refugiados españoles y en los Estados Unidos de Lewin, Spence, Sears, el filósofo Bergman y el semanticista Wendel Johnson. Pero también me fascinó el pensamiento y las ilustraciones de los primeros antropólogos culturales: Frazer, Boas, Sapir, Linton, Bennedict, Mead. Finalmente resulté ser el séptimo miembro de trece embarazos en una familia muy mexicana de la clase media baja.
Así, cuando llegó mi turno de pensar y de investigar acerca de la Psicología de los mexicanos mi experiencia familiar, llena de proverbios, máximas y dichos, inclinó la balanza a favor de lo que fue definido como una sociocultura, engastada en la historia, como el antecedente fundamental para entender la psicología de los mexicanos. Se dijo: "Vamos a percibir a una sociocultura como un sistema de premisas socioculturales interrelacionadas que norman o gobiernan los sentimientos, las ideas, la jerarquización de las relaciones interpersonales, la estipulación de los tipos de papeles sociales que hay que llenar, las reglas de la interacción de los individuos en tales papeles, los dónde, cuándo y con quién, y cómo desempeñados. Todo esto es válido para la interacción dentro de la familia, la familia colateral, los grupos, la sociedad, las superestructuras institucionales, educacionales, religiosas, gubernativas y, para tales problemas, como los desiderata principales de la vida, la manera de encararla, la forma de percibir a la humanidad, los problemas de la sexualidad, la masculinidad y la feminidad, la economía, la muerte, etc." (Díaz-Guerrero, 1967, p. 81).
Las Premisas Socioculturales (PSCs)
Originalmente una PSC fue definida conceptualmente como una afirmación, simple o compleja, pero una afirmación que parece proveer las bases para la lógica específica del grupo. Más tarde fue definida operacionalmente como una afirmación sostenida por una mayoría de las personas de una cultura dada o por una minoría psicológicamente significativa. Dos tipos de PSCs fueron distinguidas: las prescriptivas, particularmente válidas para las interacciones dentro de la familia (Díaz-Guerrero, 1955), y las PSCs que sustentan el estilo mexicano de enfrentamiento de problemas (Díaz-Guerrero, 1967a, 1967b). Discutamos primero las prescriptivas.
En varios estudios las PSCs que se muestran en la Tabla 1, como un ejemplo, fueron sostenidas por 70 a 90% de sujetos heterogéneos en diferentes partes de la República.
TABLA 1
Ejemplos de PHSCs
Un hijo debe siempre obedecer a sus padres |
Los hombres deben llevar los pantalones en la familia |
Las mujeres deben de ser protegidas |
El lugar de la mujer es el hogar |
Uno debe ser siempre leal a su familia |
La mujer debe ser virgen hasta que se case |
Nunca se debe dudar de la palabra de una madre |
La mayoría de los hombres gustan de la mujer dócil |
Para 1972 (Díaz-Guerrero, 1972), las 23 PSCs, de 123 originales, que habían mostrado el mayor número de diferencias significativas por género, hábitat y paso del tiempo, en estudios previos, fueron sometidas a un análisis factorial de eje principal. Este análisis y su rotación hacia la estructura más simple, proveyeron un solo factor con 61 % de la varianza. La Tabla 2 muestra las aparentemente heterogéneas premisas históricas socioculturales (PHSCs) que pesaron en el factor.
TABLA 2
Ejemplos de PHSCs que pesaron en el factor único
Un hijo debe siempre obedecer a sus padres | .82 |
El lugar de la mujer es el hogar | .61 |
Los hombres deben llevar los pantalones en la familia | .57 |
Para mí la madre es el ser más querido que existe | .55 |
El padre debe siempre ser el amo en el hogar | .53 |
Las mujeres deben de ser dóciles | .51 |
La mayoría de las niñas preferirían ser como sus madres | .51 |
Teniendo a la mano una muy significativa, para los mexicanos, escala factorial de PHSCs, un buen número de estudios se llevaron a cabo bajo la presuposición de que, si en verdad estas creencias normativas explicaban el comportamiento en los mexicanos, deberían correlacionar significativa y característicamente a variables psicológicas, sociales, económicas y aún políticas en México. Esto se ha mostrado repetidamente (v.g. Díaz-Guerrero, 1977a, 1993; Almeida, Díaz-Guerrero y Sánchez, 1980; Díaz- Guerrero y Castillo Vales, 1981; Reyes-Lagunes, 1982; Pérez-Lagunas, 1990; Solís-Cámara, Gutiérrez-Turrubiates y Lynn, 1994). Se propuso adicionalmente, que la dirección del crecimiento para el individuo y del desarrollo para la sociedad podría ser determinada por el grado de rebelión a estos verdaderos dogmas de la cultura tradicional. Este presupuesto se reforzó por un tempranero hallazgo transcultural. Holtzman et al (Holtzman, Díaz-Guerrero y Swartz, 1975, tablas 13-1 y 13-2, p. 332), reportan una fuerte caída, casi lineal, en calificaciones de obediencia afiliativa, en muestras comparables de muchachos de 14 años de edad, en México, Austin, Chicago y Londres (Fig. 1), Y ese resultado muestra una correlación perfecta con incidentes históricos, críticos en el derrocamiento de la autoridad absoluta, religiosa o estatal en cada cultura.

Descubrimientos congruentes en varios estudios involucrando variables del desarrollo: estimación del tiempo, año escolar, manchas de tinta de Holtzman (HIT), figuras escondidas de Witkin, etc. (v. g. Díaz-Guerrero, 1979a, 1980, 1989; Díaz-Guerrero y Castillo Vales, 1981), condujeron a estipular una dialéctica cultura-contracultura. Tanto el desarrollo de la personalidad como la evolución de los sistemas sociales resultarían de una dialéctica perenne entre la información provista por la cultura y la derivada de las necesidades biopsíquicas de los individuos en el contexto de la información prevalente durante el crecimiento en los ecosistemas socioculturales dados (Díaz-Guerrero, 19977b, 1979).

1. Dimensiones de PHSCs psicométricamente ajustadas para estudios combinados de mexicanos y méxico-norteamericanos.
2. 60 madres mexicanas de Monterrey, México y 60 madres México-Norteamericanas de San Antonio, Texas, representando las Clases baja-alta y la media-baja de tipo urbano.
3. EPA=Evaluación, Potencia y Actividad, con el Diferencial Semántico.
Como un ejemplo, observemos la Tabla 3 modificada de Díaz-Guerrero (1989). En este caso vemos las correlaciones tanto de una escala tradicional de PSCs como de una escala de PHSCs de estilo pasivo de enfrentamiento en una muestra compuesta de 60 madres mexicanas en Monterrey, México y 60 madres México-Norteamericanas en San Antonio, Texas. Como era de esperarse, las madres méxico-norteamericanas son menos tradicionales y más activas. Esto es incrementado hasta 63 cuando el lugar de nacimiento en México o en los Estados Unidos es considerado, entre mayor educación de la madre y del padre, menor es el tradicionalismo y la pasividad, y la misma tendencia está presente para el nivel socioeconómico, el número de cuartos en la casa, el número de individuos por cuarto, la posesión de aparatos electrodomésticos, (las variables del desarrollo de la prueba de manchas de tinta de Holtzman (HIT) la evaluación de la familia, del yo, de los hijos y de la calidad de la vida). Hay también, como era de esperarse para el tradicionalismo, correlaciones positivas con variables culturales como asistencia a la iglesia, la importancia de la solidaridad de la grey sostén cultural y la de las personas (y con el tiempo de reacción y el rechazo en la prueba de manchas de tinta de Holtzman).
Las PHSCs deberán cambiar de acuerdo con lo que hemos visto, no solamente durante el desarrollo individual, sino también a través del tiempo histórico.
En 18 secundarias, seleccionadas originalmente en 1959 para representar la población estudiantil de secundaria en la ciudad de México, 472 estudiantes del tercer año de secundaria dividida por género, contestaron a las 123 PHSCs.
En 1970 y en 1994, en las mismas secundarias, 467 y más de 900 estudiantes, respectivamente, siguiendo el mismo procedimiento que en 1959, completaron el mismo cuestionario. Hemos apenas iniciado el procesamiento y la interpretación de los resultados: la evolución de las PHSCs de obediencia afiliativa en México, tiende a confirmar lo que vimos para las cuatro ciudades. Algunas permanecen sin cambios y otras han venido cambiando con variada rapidez. Veamos cuatro ejemplos.


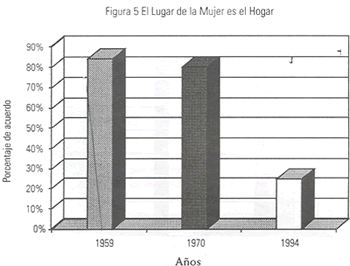
Para "Una persona debe siempre respetar a sus padres", como se observa en la figura 2, el 96% estuvieron de acuerdo en 1959, el 95% en 1970 y el 97% en 1994. Para "Nunca se debe dudar de la palabra del padre", como se ve en la figura 3, 77% estuvieron de acuerdo en 1959, 67% en 1970 Y solo 56% en 1994. Lo que se llevó siglos en el pasado, una disminución del 21% en obediencia afiliativa, ahora ha tomado solo 35 años. Para "Ser virgen es de gran importancia para la mujer soltera" (figura 4), 60% estuvo de acuerdo en 1959, 64% en 1970 Y 45% en 1994.
El pequeño aumento en los 70's para el grupo total esconde una interacción. Muchachos y muchachas en las secundarias mixtas reaccionaron a la década de los Beatles, haciéndose más conservativos. En las secundarias de hombres y mujeres solas que, en 1959 se habían mostrado significativamente más conservativos, se hicieron muy liberales. Particularmente las mujeres que factiblemente habían sido enviadas a estas secundarias de mujeres solas para mantenerlas alejadas de los hombres.
Veamos ahora lo que el TLC le está haciendo a México. Para "El lugar de la mujer es el hogar" (figura 5), 84% estuvieron de acuerdo en 1959, 80% en 1970, pero sólo 25% en 1994. Es interesante notar, para completar esta sección, que la estructura factorial para las 123 PHSCs de la familia mexicana, es bastante constante a través del tiempo y de los hábitats en la cultura mexicana. Ramírez, Hosch y Díaz-Guerrero (no publicado), con muestras de adolescentes en la ciudad de México en 1970 y madres y adolescentes en ciudad Juárez-El Paso, en 1990, encuentran, a través de análisis factoriales confirmatorios, que las dos muestras tienen en común seis factores: machismo, consentimiento, virginidad, obediencia afiliativa, respeto y temor a la autoridad. Esta constelación cultural parece ser firme.
La "Filosofía de Vida"
Temprano en la investigación transcultural en México (Díaz-Guerrero, 1967), se propuso que existían premisas culturales que cimentaban el estilo de enfrentamiento con el estrés y en general con los problemas cotidianos. Se consideró que existían muchas creencias que impulsaban a los mexicanos a modificarse a sí mismos a fin de resolver problemas y, para los norteamericanos, a modificar el medio-ambiente y/o a otros para resolver sus problemas. A esto originalmente se le denominó la dicotomía transcultural activo-pasivo. Pronto se descubrió su poder explicativo. Respecto a las muchas diferencias encontradas en un estudio transcultural longitudinal en el que se siguió por seis años a escolares mexicanos y norteamericanos, Holtzman et al (1975), nos dicen: "La mayoría de las diferencias entre los niños mexicanos y los norteamericanos en la prueba de manchas de tinta de Holtzman y en algunos de los tests de personalidad y estilo cognoscitivo, pueden comprenderse mejor en términos de estilo de confrontación, que de acuerdo con cualquier otro concepto" (Holtzman et al 1975, p. 347).
Probablemente debido a que muchos de los reactivos de la Filosofía de Vida no estaban libres de un problema recóndito en el concepto de los valores, no pudo llenar su aspiración de cabalmente diferenciar a mexicanos de norteamericanos. Sin embargo, las polaridades entre estudiantes universitarios de Austin y la ciudad de México, que se muestran en la Tabla 4, son ciertamente provocativas.
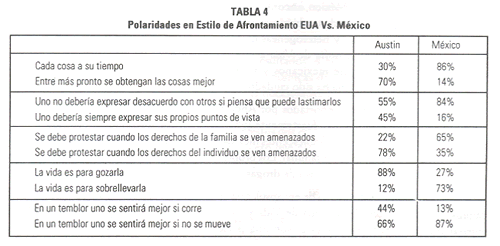
La suposición de que la actividad y la pasividad se podrían exagerar bajo estrés quedó ratificada en la última polaridad.
En México la Filosofía de Vida ha mostrado múltiples y similares correlaciones a las que se han descrito para las PHSCs de la familia mexicana, incluyendo en un estudio (Díaz-Guerrero y Castillo Vales, 1981), más altas correlaciones con el grado escolar que el Raven.
Transculturalmente, en un estudio de siete naciones (Díaz-Guerrero, 1973), la extraña correlación de la Tabla 5 fue reportada entre lo que se puede considerar como una manera instrumental de responder a la Filosofía de Vida y la producción industrial. En México, Solís Cámara et al (1994, 1996), trabajando con estudiantes en dos universidades provincianas, ha consistentemente reportado relaciones significativas entre dimensiones de la Filosofía de Vida y varias medidas de logro económico.
TABLA 5
Correlaciones de Rango entre el Aumento de la Producción Industrial y el Estilo de Confrontación
Filosofía de Vida | |
Los hombres calificaron más altos que las mujeres | .83 |
La clase media-alta calificó más alto que la baja-alta | -.10 |
La clase baja-alta calificó más alto que la media-alta | -.09 |
A principios de esta década, Hosch et al (1990), trabajando con cuatro muestras diferentes en el noreste de México, encontró variación extrema en la estructura factorial de la Filosofía de Vida. Esto había sido también reconocido por Díaz-Guerrero e Iscoe (1984), quienes, trabajando con muestras muy heterogéneas en Monterrey, México y San Antonio, Texas, tuvieron que reducir la Filosofía de Vida a una pequeña escala de actividad-pasividad que altamente diferenciaba entre mexicanos y norteamericanos. Como consecuencia de estos hallazgos, la Filosofía de Vida ha sido cuidadosamente revisada.
Resultados recientes reportados por Andrade Palos (1997), con factores en el nuevo instrumento, lo revelan casi tan fuertemente y bastante independientemente correlacionado con problemas conductuales en adolescentes mexicanos como factores derivados de una medida comprensiva de funcionamiento familiar. Los problemas conductuales incluyeron delincuencia, conducta sexual inadecuada y el uso de drogas.
El significado estratégico de encapsular parte del trabajo realizado con las PHSCs de la familia mexicana y con la Filosofía de Vida y su impacto sobre el comportamiento, es para ilustrar que las creencias culturales son una parte importante de las dimensiones críticas necesarias, si vamos alguna vez a contemplar una teoría de la cultura. Otras y tan importantes como las anteriores dimensiones son las necesidades, los valores y su trascendental vinculación.
Necesidades y Cultura
Se postula que toda cultura ha desarrollado o institucionalizado medios para satisfacer, hasta cierto punto, algunas de las necesidades humanas, pero ha dejado, hasta cierto punto, otras insatisfechas. El patrón resultante puede ser usado para caracterizar a una cultura dada o a un grupo de culturas y tiene consecuencias sobre el comportamiento de sus miembros. En 1967 (Díaz-Guerrero, 1967c, no publicado), 90 estudiantes del tercer año de secundaria, casi la mitad mujeres y la mitad hombres y casi la mitad de una secundaria pública y la mitad de una secundaria privada, respondieron en dos ocasiones separadas por treinta días a una lista de necesidades representadas en reactivos iconográficos cuya puntuación iba desde "Altamente satisfechas" con una calificación de 5, hasta "Altamente insatisfechas" con una calificación de 1. Lo más interesante de este estudio fue la variación insignificante de las calificaciones de la primera a la segunda aplicación. Las necesidades más altamente satisfechas fueron las de comida, amistad y afecto, seguidas de las necesidades de felicidad, cooperación, disciplina y seguridad emocional. La menos satisfecha de las necesidades fue la de justicia y en seguida la de éxito y la de dinero.
En 1987, 10 años después, (Díaz-Guerrero y Díaz-Loving, 1987, no publicado), ahora con la curiosidad de observar el cambio en el nivel de satisfacción de las necesidades en adolescentes de la secundaria, el mismo cuestionario fue aplicado a 152 sujetos, ahora elegidos, para incrementar la variabilidad, del primero al tercer año en una secundaria diferente, pero también en la ciudad de México. La composición de la muestra, respetando las mismas variables independientes, también fue diferente.
La estabilidad de la gran mayoría de los resultados es notable. Solo cuatro de las 20 necesidades, debido talvez a las sucesivas crisis económicas de México, se mostraron menos satisfechas en 1987 que en 1967, estas fueron, las necesidades de trabajo, de democracia, de afecto y de autoridad.
Si bien la intención y las instrucciones en estos dos estudios eran transculturales, ningún trabajo se proyectó en esta dirección hasta el suceso que pasamos ahora a describir.
El Eslabón Perdido
El 28 de marzo de 1995 fui invitado para participar en la mesa redonda sobre los valores de los mexicanos, evento magistral de marzo de la Cátedra UNESCO de los Derechos Humanos. El Lic. Andrés Albo Márquez, del grupo de investigadores que dirige Enrique Alducín en Fomento Cultural BANAMEX, presentaba semejanzas y diferencias de valoración entre mexicanos y norteamericanos. Para sorpresa de la nutrida concurrencia ilustró datos en los que los estadounidenses valoraban el amor más que los mexicanos. En la discusión, recordando los datos de los estudios sobre el grado de satisfacción de las necesidades afirmé, para el beneplácito de los presentes, que los mexicanos valoraban menos el amor porque la necesidad del mismo estaba mayormente satisfecha en nuestros connacionales.
Después de este acto me puse a leer de nueva cuenta, partes de "La naturaleza de los valores humanos", de Rokeach (Rokeach, 1973) y del libro "Motivación y Personalidad" de Maslow (1954 Y 1970). Detecté una confusión conceptual respecto de la relación de los constructos de valor y necesidad y discutí este asunto con una de mis asistentes de investigación y con un colega local. En seguida me puse a leer una vez más varios estudios locales, internacionales y transculturales sobre valores y verifiqué que el grado de satisfacción de las necesidades conectadas con los valores no estaba entre las variables independientes.
Ahora, con la ayuda de Moreno Cedillos y Díaz-Loving, un artículo con el título de "Un eslabón perdido en el estudio de los valores" (Díaz-Guerrero, Moreno Cedillos y Díaz-Loving, 1995), fue publicado en una revista mexicana. El resumen del trabajo decía: "La investigación rigurosa acerca de los valores se ha incrementado fuertemente a partir de los estudios sistemáticos de Rokeach. Los valores, para él y muchos otros autores, representan el concepto medular de todas las ciencias sociales.
Psicólogos culturales y transculturales, en la búsqueda de dimensiones comprensivas y/o universales, lo han adoptado y trabajado intensamente con él en la comparación intra y transcultural. Una confusión inicial con el concepto de necesidad y un incidente de mesa redonda acerca de los valores, conllevan a la realización de que el grado de satisfacción de las necesidades conectadas con los valores es el eslabón perdido y una dimensión crítica en la interpretación de esos estudios. Investigación sobre esa dimensión, muestra su fácil mensurabilidad y su persistencia.
Se contrastan las explicaciones de los autores en la interpretación transcultural con hipótesis derivadas del nivel de satisfacción de las necesidades conectadas con los valores.
La controversia nacional e internacional provocada por este artículo ha estimulado la búsqueda de un marco teórico más comprensivo.
El Origen de los Valores
Si Charles Darwin se hubiese enfrascado con el problema de los valores, tal como lo hizo con la expresión de las emociones en el hombre y los animales, seguramente se hubiera pronunciado porque el origen de los valores humanos está entrañablemente ligado con las necesidades de supervivencia y de reproducción, y además, que los valores resultantes se mantendrían en estricta relación con su utilidad biológica.
Aun cuando una cierta teoría de los valores se encuentra ya en Platón, en donde los valores son IDEAS eternas e inmutables, no es hasta finales del siglo XIX, que este tipo de conocimiento, a través de escritos de Lotze y de Nietzsche, cristaliza en Europa en una Werttheory, teoría de los valores o axiología. Es interesante que varios, entre los primeros axiólogos, estuvieran influenciados por las ciencias biológicas y psicológicas postdarwinianas y que estuviesen por lo tanto interesados en algo semejante al origen de los valores, el tema esencial ahora, y no en considerarlos, cual lo percibió el filósofo británico Moore, como algo indefinible y "no natural", o el norteamericano Urban, como categorías metafísicas no reducibles a procesos naturales o psicológicos.
Es así como Santayana primero y luego Barton Perry y Dewey, y Prall y Parker, inician con sus afirmaciones, lo que luego se conocería como aproximaciones conativas y afectivas para la existencia de los valores.
En las primeras, Santayana, Perry y Dewey, es un "impulso vital", un interés en los seres humanos que explica la existencia de los valores, no interviene el placer o alguna otra afección. En las aproximaciones afectivas, Prall y Parker, es el placer de ejercitar el valor lo que explica su existencia.
Son estos, en cierta forma pragmáticos antecedentes filosóficos, los que factiblemente originaron el siempre creciente interés en multitud de científicos sociales por los valores. Pero su intervención no ha sido, en un principio, más clarividente que la de los filósofos. En 1969, M. Brewster Smith nos dice: "Pero el incremento de conceptos explícitos de valor entre los psicólogos y los científicos sociales no ha sido, desafortunadamente, acompañado por el correspondiente progreso en claridad conceptual o consenso. Hablamos de demasiadas y probablemente distintas cosas, bajo un solo rubro, cuando estiramos la misma terminología para incluir las utilidades de la teoría matemática de decisiones (Edwards), supuestos fundamentales acerca de la naturaleza del mundo y del hombre (Kluckhohn y Strodtbeck), preferencias últimas entre estilos de vida (Morris), y actitudes centrales o sentires profundos que determinan prioridades en las preferencias personales y como resultado dan estructura a la vida (Allport), y, a la par, nos avergüenza la proliferación de conceptos parecidos al de valor, actitudes y sentires, pero además intereses, preferencias, motivos, catexias, valencias. El puñado de esfuerzos para estudiar empíricamente a los valores ha emergido de preconcepciones diferentes y han fracasado en encadenarse para fomentar un campo de conocimiento acumulativo" (Smith, 1969, págs. 97-98).
Necesidades, Valores y Cultura
Debería existir algo así como una epistemología pragmática que permitiera saber que el tipo de conocimiento que se va a descubrir, cuando se hace investigación, es predecible a partir de la conceptualización, enfoque y propósitos expresados, y que puede obscurecer otro conocimiento acerca del mismo tema que se está explorando. No era el propósito de Rokeach, ni el de Maslow, el dirigir su trabajo hacia el descubrimiento del origen de los valores. El propósito principal de Rokeach pareció ser el de crear un inventario para la medición de los valores. El propósito fundamental de Maslow fue el de desarrollar una teoría humanística de las necesidades y relacionarla con la personalidad. El incidente de la mesa redonda, al destacar la íntima conexión entre el constructo de las necesidades y el constructo de los valores, ha llevado insensiblemente hacia la cuestión del origen de los valores. El enfoque es necesariamente evolutivo y genético, en cierto modo va en la dirección de lo que la nueva interdisciplina de la epistemología psicológica demanda para el conocimiento justificable epistemológicamente.
En principio, parece valioso declarar, buscando eventualmente confirmar, que el origen de los valores en el Homo Sapiens, es estrictamente contingente con el grado de satisfacción de las necesidades conectadas con los valores, que la especie humana ha desarrollado la cognición de valor y las series de valores universales y vernáculos a partir de su experiencia histórica en la lucha inveterada para satisfacer sus necesidades.
En la Física moderna se cree que la energía se convierte en materia cuando encuentra un obstáculo. ¿Será posible que las necesidades se conviertan en valores cuando encuentran obstáculos para su satisfacción?
Las cuestiones en Psicología son mucho más complejas que en la Física. Para empezar, resulta claro en la literatura sobre la motivación, que las necesidades fisiológicas son mucho más poderosos energetizantes que las necesidades psicológicas y sociales. Otra y más significativa dificultad emana de que: "La evidencia ha demostrado que la conducta consumatoria de comer puede ocurrir cuando la gente está ansiosa, aburrida o se siente no querida... la copulación u otra conducta sexual puede ocurrir cuando los individuos buscan el poder, el prestigio o la aprobación social" (Ferguson, 1994, vol. 2, p. 431). Adicionalmente, Maslow, además de subrayar la organización jerárquica de las necesidades, distingue entre necesidades por deficiencia y necesidades de crecimiento, con consecuencias psicodinámicas diferentes. Y luego ahí está la autonomía funcional de los motivos de Allport, en donde hábitos bien establecidos se convierten en fines (¿valores?) ilustrando la importancia de los procesos del aprendizaje.
Permanece, sin embargo, el hecho de que si los valores, junto con las creencias y las necesidades, han de convertirse en parte del acerbo de conductas o comportamientos adaptativos requeridos para caracterizar a las diferentes culturas, el origen de los valores debe de ser investigado.
Un equipo internacional se ha formado con John Adair, Díaz-Loving, Roque Méndez y el que habla, y considerando la complejidad tanto del concepto de las necesidades como del concepto de los valores, se ha desarrollado un diseño transcultural cuasi experimental, que incorpore, como se ilustra para la necesidad de justicia, una de las treinta necesidades en la Figura 6, las siguientes variables: el grado de satisfacción de cada necesidad, desde "muy satisfecha" hasta "muy insatisfecha", el grado de dificultad encontrado para satisfacer la necesidad, desde "casi imposible de satisfacer" hasta "fácil de satisfacer", el grado de importancia del valor conectado con la necesidad, desde "muy importante" hasta "nada importante", el nivel de satisfacción experimentado al mitigar la necesidad, desde muy alto goce hasta nada de goce y el nivel socioeconómico de la familia de los sujetos.


Así, mientras la afirmación general permanece de que el origen de los valores en el primate erecto está sujeto al nivel de satisfacción de las necesidades conectadas con los valores, el importante impacto de los procesos psicodinámicos y del aprendizaje y del nivel socioeconómico es remitido a comprobación. Este diseño permite explorar las siguientes hipótesis intra y transculturales:
- Se encontrarán diferencias significativas en el grado de satisfacción de buen número de necesidades a través de las culturas.
- Entre más bajo sea el grado de satisfacción de cada una de las necesidades descritas por Maslow, más alta será la calificación de los valores conectados con ellas, con las excepciones que serán consideradas más adelante.
- Entre más baja sea la calificación del grado de satisfacción de todas las necesidades en una cultura, más alta será la calificación media para todos los valores, particularmente la calificación media para los valores de crecimiento, específicamente los valores religiosos.
- Entre más alta sea la calificación media en la dificultad para satisfacer las necesidades del individuo y en la cultura, más alta será la calificación media para cada uno de los valores, particularmente los de crecimiento y los religiosos.
- Se encontrarán importantes, en ocasiones inesperadas, relaciones psicodinámicas entre las variables en el diseño y las calificaciones para el grado de dificultad encontrado para satisfacer cada una y todas las necesidades. La relación será explorada para la misma necesidad y valor y para cada una de las demás. En este caso, más que en el de las hipótesis antecedentes, los resultados podrían dar información que dé pauta en el futuro a estudios acerca de las predicciones de Maslow, entre ellas, aquellas que se refieren a la gratificación-salud y a la psicopatología por frustración-amenaza.
- Resultados para todas las hipótesis previas serán afectados, en casos revirtiendo las hipótesis, por la cantidad de reforzamiento experimentado al satisfacer una necesidad, y hasta cierto punto por el nivel socioeconómico de los sujetos.
Personalidad y Cultura
Se ha indicado que la personalidad emerge de una dialéctica en la cognición entre la información provista por la cultura y la información que emana de las necesidades biopsíquicas en el contexto de la información prevalente en un ecosistema dado. Esta forma de pensar ha incitado a los investigadores locales a tratar de descubrir rasgos de personalidad vernáculos. Nos vamos a referir aquí a solo uno de ellos.
Un rasgo de abnegación, definido como la disposición conductual de que otros sean antes que uno o a sacrificarse en su beneficio, ha sido validado factorialmente en muestras mexicanas (Avendaño-Sandoval y Díaz-Guerrero, 1990; Avendaño-Sandoval, Díaz- Guerrero y Reyes Lagunes, 1997, en prensa) y evidenciado conductualmente en un experimento de laboratorio (Avendaño-Sandoval y Díaz-Guerrero, 1992) y en otro estudio resultó que ninguno de los cinco grandes factores de la moderna personología norteamericana podía adecuadamente explicarlo (Rodríguez y Díaz-Guerrero, 1997). Esta evidencia indica que una Etnopsicología de la personalidad debe complementar el enfoque universalista.
Comentarios Finales
La investigación transcultural, además de su admirable esfuerzo en la búsqueda de universales, ha provisto extensa e importante información acerca de diferencias culturales. Se ha enfrascado varias veces con el concepto de la cultura con variables resultados.
La presente conferencia, multípara y diversa, con ejemplos de investigación sobre creencias culturales, necesidades, valores y personalidad, tiene la intención de persuadir a los investigadores transculturales y etnopsicológicos de lo siguiente: Que la búsqueda de una teoría de la cultura -a través del concepto de cultura que impacta la conducta humana de mayor interés a la psicología- puede sabiamente utilizar procedimientos deductivos (¿cualitativos?), pero fundamentalmente deberá explorar, intra y transculturalmente, las dimensiones cruciales de las creencias, los valores, las necesidades y quizás la personalidad, y de ser posible, escudriñando por diseños multivariados, en un enfoque genético o evolutivo, que pueda incluir variables organísmico-dinámicas, del aprendizaje y del nivel socioeconómico. Este procedimiento inductivo y cuantitativo deberá permitir a los psicólogos, en cualquier país, mientras crean su propia etnopsicología, contribuir al presente casi intratable problema de una teoría de la cultura que sea universalmente satisfactoria.
Referencias
Almeida, E; Díaz-Guerrero, R. y Sánchez, M. E (1980). Un sistema para analizar la opinión pública acerca de la coyuntura nacional. México, DF.: INCCAPAC
Andrade-Palos, P. (1997). El ambiente familiar del adolescente. Tesis doctoral no publicada. Facultad de Psicología, UNAM.
Avendaño-Sandoval, R. y Díaz-Guerrero, R. (1990) El desarrollo de una escala de abnegación para los mexicanos. In AMEPSO (Eds). La Psicología Social en México; Vol. 3, (9-14). México, DF: Asociación Mexicana de Psicología Social.
Avendaño Sandoval, R. y Díaz-Guerrero, R. (1992). Estudio experimental de la abnegación. Revista Mexicana de Psicología; 9, (1), 15 - 19.
Avendaño-Sandoval, R.; Díaz-Guerrero, R. y Reyes-Lagunes, I. (1997). Validación psicométrica de la segunda escala de abnegación para jóvenes y adultos. Revista Interamericana de Psicología, 31, (1), 47-56.
Díaz-Guerrero, R. (1955). Neurosis and the Mexican family estructure. American Journal of Psychiatry. 122, 411-417.
Díaz-Guerrero, R. (1967a). Sociocultural premises, attitudes and cross-cultural research. International Journal of Psychology. 2, 79-87.
Díaz-Guerrero, R. (1967 b). The active and the passive syndromes. Revista Interamericana de Psicología, 1, (4), 263-272.
Díaz-Guerrero, R. (1967c). Las necesidades en adolescentes de la ciudad de México. Artículo no publicado.
Díaz-Guerrero, R. (1972). Una escala factorial de premisas histórico-socioculturales de la familia mexicana. Revista Interamericana de Psicología, 6, (3-4), 235-244
Díaz-Guerrero, R. (1973). Interpreting coping styles across nations from sex and social class differences. International Journal of Psychology, 8, (3), 193-203.
Díaz-Guerrero, T. (1977 a). A Mexican Psychology. American Psychologist, 32, (11), 934-944.
Díaz-Guerrero, R. (1977 b). Culture and Personality Revisited. Annals of the New York Academy of Sciences, 285, 119-130.
Díaz-Guerrero, R (1979 a). The deve1opment of coping style. Human Development, 22, 320-331.
Díaz-Guerrero, R (1979 b) Origines De La Personnalité Humaine Et Des Systemes Sociaux. Revue de Psichologie Appliqueé, 29, 139-152
Díaz-Guerrero, R (1980). The culture-counterculture theoretical approach to human and social system deve1opment. The case of mothers in four Mexican subcultures. Proceedings of the XXII International Congress of Psychology, July 6-11.
Díaz-Guerrero, R (1989). Una Etnopsicología Mexicana. Ciencia y Desarrollo, 15, (86), 69-85.
Díaz-Guerrero, R (1993) Mexican Ethnopsychology. In U. Kim & J.W Berry (Eds.) Indigenous Psychology, 44-55. Newberry Park, California: Sage Publications, Inc.
Díaz-Guerrero, R. y Casti1lo Vales, V.M. (1981). El enfoque cultura-contracultura y el desarrollo cognitivo y de la personalidad en escolares yucatecos. Enseñanza e investigación en psicología, 7, (13), 5-26.
Díaz-Guerrero, R y Díaz-Loving, R (1987). Las necesidades en adolescentes de la ciudad de México: 20 años después. Artículo no publicado.
Díaz-Guerrero, R e Iscoe, I. (1984). El impacto de la cultura iberoamericana tradicional y del estrés económico sobre la salud mental y física: instrumentación y potencial para la investigación transcultural. Revista Latinoamericana de Psicología, 16, (2), 167-211.
Díaz-Guerrero, R, Moreno-Cedillos, A. y Díaz-Loving, R (1995). Un eslabón perdido en la investigación sobre valores y su persistencia. Revista de Psicología Social y Personalidad, 11, (1), 1-10.
Ferguson, E. (1994). Motivation. En R. Corsini (Ed.). Encyclopedia of Psychology, Vol. 2, pp. 429-433. New York: John Willey and Sons.
Holtzman, W. H., Díaz-Guerrero, R y Swartz, D. (En colaboración con L. Lara Tapia, L. Laoza, M. lo Morales, 1. Reyes Lagunes y D.B. Witzke). (1975). Personality development in two cultures. Austin and London: University of Texas Press.
Hosch, H.M., Gibson, R, Lucke, G.W., Méndez, R y Barrera Valdivia, P. (1990). Limits to the use and generalizability of the Views of Life questionnaire. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 12, (3), 313-321.
Kroeber & Kluckhohn (1952). Culture, a critical review of concepts and definitions. New York: Random House.
Maslow, A. H. (1954 Y 1970). Motivation and personality. New York: Harper & Row Publishers.
Pérez-Lagunas, E. R (1990). Las premisas socioculturales y la salud mental en estudiantes preparatorio. Tesis para obtener el grado de Maestría. Facultad de Psicología, UNAM, México, DF.
Ramírez, J., Hosch., H. y Díaz-Guerrero, R. Estructura factorial de las PHSCs de la familia mexicana: un enfoque de modelos de ecuaciones estructurales. Artículo no publicado.
Ramos, S. (1938). El perfil del hombre y la cultura en México. México, DF.: Ed Pedro Robledo.
Reyes-Lagunes, 1. (1982). Actitudes de los maestros hacia la profesión magisterial y su contexto. Unpublished doctoral dissertation. Facultad de Psicología, UNAM, México, DF.
Rodríguez de Díaz, M.L. y Díaz-Guerrero, R. (1997). ¿Son universales los rasgos de la personalidad? Revista Latinoamericana de Psicología, 29, (1), 35-48.
Rokeach (1973). The nature of human values. New York: The Free Press. - Smith, M. Brewster (1969). Social Psychology and human values. Chicago: Aldine Publishing Co.
Solís Cámara, P, Gutíerrez Turrubiates, P.F y Díaz Romnero, M. (1996). Actitudes Hacia el trabajo en estudiantes universitarios mexicanos. Revista Latinoamericana de Psicología, 28, (1), 31-61.
Solís-Cámara, P, Gutiérrez Turrubiates, P.E y Lynn, R. (1994). El secreto del milagro económico. Guadalajara, Mex.: Departamento de Investigación en Psicología UlBO-IMSS.
Depresión y Género: Resultados Iniciales de un Estudio Colaborativo en el Caribe sobre los Estados de Ánimo
Dr. Guillermo Bernal, Dr. Nelson Varas,
Janet Bonilla, Axel Santos y Mildred Maldonado
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras y
Recinto Universitario de Mayagüez
El trabajo que a continuación se elabora representa un esfuerzo de colaboración entre académicos/as del Caribe (Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana) en el área de la salud mental, particularmente en el tema de la depresión. Las Co-investigadoras en Cuba y la República Dominicana son las licenciadas Isabel Lauro y Clara Benedicto, respectivamente. El Proyecto ATLANTEA de la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico auspicia económicamente el trabajo de colaboración realizado. Este proyecto ATLANTEA tiene como objetivo principal ofrecer apoyo al intercambio entre académicos e investigadores en el Caribe. Además, los Fondos Institucionales para la Investigación (FIP) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, apoyan económicamente el desarrollo del trabajo que se ha estado realizando.
El trabajo de colaboración realizado se ha denominado Proyecto DESEA en el Caribe. Las siglas "DESEA" significan Desarrollo de Estudios Sobre Estados de Ánimo en el Caribe. Los/as colaboradores/as de DESEA en el Caribe han realizado trabajos de traducción y evaluación de las propiedades psicométricas de instrumentos sobre variables psicológicas, particularmente de tres medidas sobre el estado de ánimo denominado como depresión. Dichos instrumentos son necesarios para el desarrollo de estudios sobre la evaluación de tratamientos y modelos para la depresión. Además, la base de colaboración concertada en aspectos de instrumentación permitirá el desarrollo de investigaciones posteriores en las que los instrumentos previamente evaluados podrán ser utilizados en términos de traducción, adaptación, confiabilidad y validez en muestras de contextos caribeños. A largo plazo, el trabajo iniciado ofrece la oportunidad de ampliar los intercambios iniciados y/o fomentar nuevas colaboraciones en aspectos variados: académicos, adiestramiento e investigación.
A continuación se presenta parte del trabajo realizado hasta el presente con una muestra de estudiantes puertorriqueños/as. Específicamente se exponen los resultados obtenidos sobre características psicométricas de una versión revisada del Inventario de Depresión de Beck y los hallazgos en torno a diferencias entre géneros en la manifestación de la depresión.
Género y Depresión
La depresión es un estado de ánimo caracterizado por sentimientos de tristeza e irritabilidad, variaciones en hábitos de alimentación, fatiga o bajos niveles de energía, baja autoestima, problemas de sueño, sentimientos de culpa, problemas de concentración, desesperanza y pensamientos o actos suicida (APA, 1994). Un estudio realizado en Puerto Rico sobre la prevalencia de los desórdenes afectivos, entre los cuales se encuentra la depresión, apoya que estos constituyen el cuarto trastorno psiquiátrico de mayor prevalencia en la Isla (Canino, Bird, Rubio, Bravo, Martínez & Sesman, 1987). Este dato documenta la necesidad de llevar a cabo estudios relacionados a la depresión y a la manera en que esta problemática se manifiesta en la población puertorriqueña.
Durante la década de los setenta se realizaron varios estudios para estimar la tasa de depresión por la variable género (Culbertson, 1997) entre anglosajones. Un número mayor de los estudios realizados informan que tres mujeres por cada hombre presentan depresión (3: 1). Otros estudios realizados entre las décadas del ochenta y noventa han estimado una proporción de dos mujeres por cada hombre (2: 1). Estos hallazgos provienen de estudios realizados en países como Estados Unidos, Suecia, Alemania, Canadá y Nueva Zelandia (Klerman & Weissman, 1989). Aún cuando la investigación en el área de las diferencias por género en la depresión ha brindado valiosa información al fenómeno de la sintomatología depresiva, los estudios que intentan explorar la manera en que los géneros construyen la depresión son limitados. Conocer la forma como se construye la depresión en los géneros podría contribuir a la explicación de los hallazgos anteriores.
Canino, Rubio-Stipec, Shrout, Bravo, Stolberg, & Bird (1987) realizaron un estudio con el objetivo de evaluar las diferencias por género en trastornos psiquiátricos en una muestra de puertorriqueños/as entre 16 y 65 años. Los hallazgos de este estudio corroboran los resultados de investigaciones previas donde las mujeres presentan sintomatología depresiva con mayor frecuencia, que los hombres. Canino, Rubio-Stipec, et al. (1987) proponen que las diferencias por género en la prevalencia de la depresión pueden ser explicadas a partir de teorías sociales. Específicamente, los/as autores sostienen que las diferencias por género en la depresión pueden ser explicadas a partir de la manera en que cada género interioriza roles sociales mediante el proceso de socialización. Los roles asociados a la mujer son más congruentes con características o rasgos emotivos (ej. llanto) y con un rol de conducta más pasivo que el atribuido al hombre. La explicación articulada en el trabajo de Canino, Rubio-Stipec, et al (1987) plantea las siguientes interrogantes: ¿Es el proceso de socialización de los géneros determinante en las diferencias de la prevalencia de la depresión? ¿Experimentan o construyen los diferentes géneros la depresión de igual manera?
Uno de los estudios que ha intentado contestar estas preguntas lo realizó Guarnaccia, Angel, & Lowe (1989). Dicho estudio compara la prevalencia de síntomas de depresión entre hombres y mujeres de origen mexicano, cubano y puertorriqueño residiendo en los Estados Unidos. Con el objetivo de documentar diferencias en la estructura factorial del CES-D (Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos) por género, Guarnaccia, Angel, & Lowe (1989) llevaron a cabo un análisis de la estructura factorial de la Escala, dividiendo la muestra del estudio por género. Los autores encontraron que la estructura factorial resultante para el CES-D con la muestra de mujeres fue bastante similar en los distintos orígenes étnicos. Este hal1azgo sostiene que las mujeres latinas construyen la depresión de manera similar. Por otro lado, la estructura factorial del CES-D resultante con la muestra de los hombres difirió de la estructura obtenida a partir de la muestra de las mujeres.
En la muestra de las mujeres puertorriqueñas (n= 794) se encontró tres factores y en la de los hombres cuatro (Guarnaccia, Angel, & Lowe, 1989). En el caso de las mujeres el primer factor, compuesto por 16 reactivos, fue denominado ánimo depresivo o somático e incluyó reactivos relacionados a molestia, apetito, tristeza, depresión, esfuerzo, fracaso, miedo, sueño, soledad y llanto. El segundo factor, llamado interpersonal, estuvo compuesto por dos reactivos relacionados a conceptos como aversión y enemistad. El tercer y último factor, llamado afecto positivo, estuvo constituido por dos reactivos relacionados a esperanza y a bienestar. Los/as autores/as del estudio aclaran que la agrupación de la mayoría de los reactivos en el primer factor contribuye a que las tasas de sintomatología depresiva informadas sean mayores en mujeres latinas.
Con la muestra de hombres puertorriqueños (n=472) se identificaron cuatro factores en el CES-D. El primero, denominado desmoralización, incluyó siete reactivos relacionados a fracaso, miedo, sueño, tristeza, comunicación y soledad. El segundo factor, llamado afecto depresivo o somático, estuvo compuesto por cinco reactivos relacionados a molestia, apetito, tristeza y depresión. El tercer factor denominado interpersonal incluyó dos reactivos relacionados a enemistad y aversión. El cuarto y último factor llamado afecto positivo incluyó reactivos relacionados a esperanza, bienestar y disfrute.
Es importante destacar que el cuarto factor en los hombres y el tercero en las mujeres son semejantes y están relacionados a un factor de afecto positivo. De la misma manera el tercer factor en los hombres y el segundo en las mujeres tienen que ver con problemas interpersonales e integran exactamente los mismos reactivos. Sin embargo, la diferencia entre los dos primeros factores es marcada porque agrupan reactivos relacionados a sentimientos de desmoralización en la muestra de hombres y de afecto depresivo y somatización en la muestra de mujeres. Dicho afecto depresivo y la somatización componen el segundo factor para los hombres.
Otro estudio que ha explorado las diferencias por género en la depresión fue el de Gjerde, Block, & Block (1988). Los y las autores (as) encontraron diferencias por género en los resultados obtenidos de la Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) en una muestra de 87 adolescentes estadounidenses de 18 años de edad. Aunque los promedios de las puntuaciones totales en el CES-D de los hombres y las mujeres fueron similares, pruebas estadísticas más específicas (para cada reactivo) documentaron diferencias por género en la manifestación de la depresión. En la muestra de los hombres se observaron puntuaciones más altas en reactivos relacionados a procesos de exteriorización (ej. irritación y funcionalidad entre otros) y en la muestra de mujeres se observaron puntuaciones más altas en reactivos relacionados a procesos de internalización (ej. ánimo deprimido y pesimismo entre otros).
El propósito de este estudio fue explorar diferencias en síntomas de la depresión entre los géneros, utilizando análisis de factores exploratorio. Para dicho propósito se utilizó una versión traducida al español y adaptada en la población puertorriqueña del Inventario de Depresión de Beck (IDB) (Bonilla, Bernal, Santos, & Santos, 1998). El IDB ha sido una de las medidas de autoinforme más utilizadas en el campo de la psicología, porque es un instrumento breve y fácil de completar. A partir de 36 años de investigación con este instrumento, se ha documentado que el mismo posee buenas propiedades psicométricas en poblaciones anglosajonas y europeas (Beck, Steer, & Garbin, 1988; Gal1agher, Nies & Thompson, 1982; Reynolds & Grould, 1981; Vásquez & Sanz, 1991). En Puerto Rico, Bernal, Bonilla & Santiago (1995), encontraron en una muestra de pacientes clínicos que el IDB tiene un índice de confiabilidad interna de .89 y posee validez de construcción lógica, determinada mediante un análisis de factores. En un estudio posterior con el IDB-S (versión en español que incluye criterios para la depresión mayor según el DSM-IV), Bonilla, Bernal, Santos & Santos (1998), encontraron en una muestra de comunidad un índice de confiabilidad alto (.89) y se apoyó la validez de construcción lógica del instrumento.
MÉTODO
Participantes
Participaron en el estudio voluntariamente 548 estudiantes de nivel de bachillerato de la Universidad de Puerto Rico de los Recintos de Río Piedras, Mayagüez, Bayamón y Ciencias Médicas, seleccionados por disponibilidad. La edad promedio de los/as participantes fue de 21.79 años (DT=4.3). Un 71.2% (f=390) fueron mujeres y un 28.8% (f= 158) fueron hombres. Un 88.3% de los/as participantes informaron ser solteros/as (n=408); 8.9% estar casados/as (n=41) y un 3.7% no contestó.
Instrumentos
Los instrumentos utilizados en el estudio, además de la versión revisada del lDB, fueron seis medidas de autoinforme relacionadas con sintomatología depresiva (Bernal, Bonilla, & Santiago, 1995), cogniciones disfuncionales (Cane et al, 1986; Norman, Miller & Dow 1988; Weissman, 1979), estrés (Sarason, Johnson, & Siegel, 1978) y apoyo social (Bernal, Maldonado & Bonilla, 1998). A continuación presentamos información sobre la versión revisada en español del Inventario de Depresión de Beck (lDB-S). Para información detallada de los otros instrumentos, pueden referirse al informe de Bonilla, Bernal, Santos & Santos (1998).
La Versión en Español del Inventario de Depresión de Beck-IDB-S (Spanish Version of the BDI) es una medida de autoinforme que contiene 22 grupos de oraciones que permiten evaluar sintomatología asociada a la depresión. Cada grupo de oraciones ofrece cuatro alternativas que fluctúan entre 0 y 3 en la dirección de la severidad o intensidad del síntoma que describe. La puntuación total del IDB-S puede fluctuar de 0 a 66 (0 a 63 en el IDB original) e informan sobre el número de síntomas y su severidad. El IDB-S contiene un reactivo más que el IDB. Este instrumento fue traducido al español y modificado para adecuarlo a los criterios de la depresión mayor del DMS-IV por Bonilla, Bernal y Santos. Además, se añadió al instrumento una sección que evalúa el nivel de funcionalidad de la persona y otra parte sobre los criterios de exclusión para depresión mayor. La confiabilidad interna del IDB-S en una muestra de 351 estudiantes puertorriqueños fue de .88 (Bonilla, Bernal, Santos & Santos, 1998). Al igual que para el IDB, se ha documentado la validez de construcción lógica del IDB-S (Bernal, Bonilla & Santiago, 1985; Bonilla, Bernal, Santos & Santos, 1998).
Procedimiento
Los instrumentos fueron traducidos al español a través del método de traducción inversa. Las traducciones fueron realizadas por el equipo de investigación del Proyecto CEA (Cuestionarios de Estados de Animo) y por una traductora bilingüe e independiente al mismo. Utilizando el método de traducción inversa se consideró la equivalencia de contenido, semántica, técnica, de criterio y conceptual de las traducciones con las versiones originales en inglés de los instrumentos. Estas áreas de equivalencia son parte del modelo de traducción inversa propuesto por Brislin (1970) y adaptado por Bravo, Canino, & Bird (1987).
El equipo de investigación revisó la versión traducida y adaptada al español del IDB y la modificó para adecuarla con los criterios establecidos para diagnosticar la depresión mayor de acuerdo al DSM-IV (APA, 1994). Posteriormente, el IDB-S resultante del proceso de traducción y adaptación fue sometido a una prueba piloto con los objetivos de: 1) evaluar el tiempo para completar el instrumento, 2) evaluar la claridad de las instrucciones y de los reactivos y 3) ensayar el procedimiento de administración.
El estudio final fue realizado administrando el IDB-S y los demás instrumentos del estudio en salones de clases de las universidades participantes. Aquellos/as estudiantes que accedieron participar y completaron la Hoja de Consentimiento constituyeron la muestra del estudio.
RESULTADOS
Contenido del IDB-S
La versión en español del IDB (IDB-S) contiene tres partes. La primera parte incluye 22 grupos de oraciones que permiten evaluar sintomatología asociada a la depresión. Los cambios al IDB original incluyen haber añadido un reactivo en la primera parte, que recoge el síntoma de agitación o retardación psicomotora de la depresión mayor de acuerdo al DSM-IV (APA, 1994). Además se incluyó bidireccionalidad del síntoma en los reactivos de apetito, sueño y peso (ej., la alternativa 2 del reactivo 18 lee como sigue: ahora tengo mucho menos o mucho más apetito que antes). Al incluir un reactivo adicional al IDB-S, la puntuación final en el instrumento fluctúa de 0 a 66, indicando tanto el número de síntomas asociados a la depresión como la severidad presentada.
La segunda y tercera parte del IDB-S fue desarrollada en su totalidad por el equipo de trabajo del Proyecto CEA. La segunda parte del instrumento contiene 12 oraciones orientadas a evaluar el grado en que los síntomas que se recogen en la primera parte del instrumento han afectado o interrumpido relaciones interpersonales, el trabajo o algún otro aspecto importante en la vida de la persona (criterio de funcionalidad para un diagnóstico de depresión mayor en el DSM-IV). La tercera parte del IDB-S contiene tres preguntas orientadas a identificar los criterios de exclusión para la depresión mayor en el DSM-IV. Estas son preguntas que se contestan en términos de sí o no y aluden al uso de medicamentos o substancias que afectan el estado de ánimo de la persona y a la pérdida de un ser querido durante los últimos dos meses. El IDB-S incluye además, el criterio de tiempo considerado en el DSM-IV para establecer un diagnóstico de depresión mayor. Es decir, se considera que los síntomas descritos en la primera parte del instrumento deben estar presentes, por lo menos, durante los últimos 14 días. El IDB-s S al igual que el IDB se contesta en un período de tiempo breve aunque el mismo puede variar de acuerdo a la presencia y severidad de la sintomatología de las personas que lo completan. La confiabilidad interna del IDB-S fue evaluada por medio del índice Cronbach Alfa. El índice de consistencia interna obtenida fue de .89.
Como se puede observar en las tablas 1 y 2 el análisis de factores para la totalidad de la muestra, ambos géneros, permitió identificar la presencia de cuatro factores principales. Los índices de confiabilidad de los factores fluctuaron entre .45 y .78 (véase en la tabla 3). El primer factor, Autoestima, explicó el 31.1 % de la variabilidad de las respuestas al instrumento y obtuvo un índice de confiabilidad de .78. El mismo estuvo compuesto por 7 reactivos relacionados a autoculpa, fracaso, culpabilidad, autodecepción, pobre imagen corporal, pesimismo e indecisión. El segundo factor, Somático, explicó el 6.7% de la variabilidad de las respuestas al instrumento y obtuvo un índice de con fiabilidad de .76. Este incluye 7 reactivos relacionados a insomnio (hipersomnio, apetito, fatiga, problemas psicomotores, problemas físicos, desinterés sexual e incapacidad laboral. El tercer factor, Animo Negativo, explicó el 5.0% de la variabilidad de las respuestas al instrumento y obtuvo un índice de confiabilidad de .71. El mismo estuvo compuesto por 5 reactivos relacionados a llanto, tristeza, sentimientos de castigo, insatisfacción e ideas de suicidio. El cuarto factor, Pensamientos Negativos, explicó el 4.8% de la variabilidad del instrumento y obtuvo un índice de confiabilidad de .45. Este incluyó 3 reactivos relacionados a irritabilidad, peso y desinterés social. Los cuatro factores identificados explican el 47.6% de la variabilidad de las respuestas en el IDB-S.
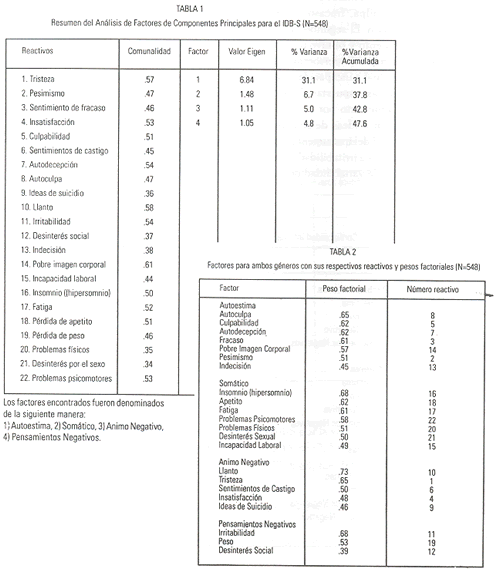
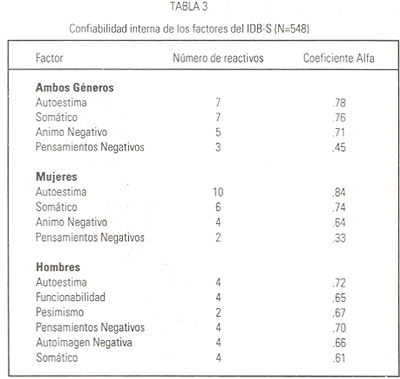
Características Sintomatológicas
El promedio en el IDB-S de la muestra fue de 10.16 (DT =8.41). La tabla 4 presenta la frecuencia y por cientos de los/as participantes por nivel de sintomatología depresiva a partir del punto de corte del instrumento, determinado por medio de la desviación típica de la muestra. Véase que los puntos de corte sugeridos en este trabajo para el IDB-S son muy similares a los señalados por Beck, Steer, & Garbin, (1988). Beck propuso puntuaciones para identificar ausencia de síntomas (0-9), depresión leve (10-18), depresión moderada (19-29) y depresión severa (30-63). En la muestra de estudiantes universitarios de este estudio, un 59% de los/as participantes presentan ausencia de síntomas de depresión (0 y 10 puntos), un 27 4% de la muestra presentó sintomatología leve, (11-19 puntos), un 9.4% moderada (20-27 puntos) y un 4.3% sintomatología severa (más de 28 puntos).
TABLA 4
Distribución de frecuencias y por cientos de los/as participantes por nivel de sintomatología depresiva en el IDB-S
Sintomatología | Ambos Géneros (n=541) | |
F | % | |
Ausencia | 319 | 59.0 |
(0-10) | ||
Leve | 148 | 27.4 |
(11-19) | ||
Moderada | 51 | 9.4 |
(20-27) | ||
Severa | 23 | 4.3 |
(28-66) | ||
Diferencias por Género
Se encontró diferencias significativas en el IDB-S por la variable género. Un análisis de varianza realizado para evaluar dichas diferencias (F=5.15; df=2, 538; p£ 02) resultó significativo. El promedio de las mujeres en el IDB-S (![]() =10.68, DT =8.66) fue significativamente mayor que el de los hombres (X=8.88, DT =7.65).
=10.68, DT =8.66) fue significativamente mayor que el de los hombres (X=8.88, DT =7.65).
La Tabla 5 presenta las frecuencias y por ciento de las mujeres y los hombres por nivel de sintomatología depresiva en el IDB-S, utilizando como puntos de corte el criterio de la desviación típica de la muestra. Debido a que se encontraron diferencias por género entre los promedios de las puntuaciones totales del IBD-S, se desarrollaron puntos de corte distintos para los hombres y para las mujeres.
Tabla 5.
Distribución de hombres y mujeres por nivel de sintomatología depresiva en el IDB-S
Sintomatología en hombres (n= 157) | Sintomatología en mujeres (n=384) | ||||||
Nivel | Puntos de corte | F | % | Nivel | Puntos de corte | F | % |
Ausencia | (0-9) | 100 | 63.7 | Ausencia | (0-11) | 232 | 60.4 |
Leve | (10-17) | 38 | 24.2 | Leve | (12-19) | 94 | 24.5 |
Moderada | (18-24) | 14 | 8.9 | Moderada | (20-28 | 42 | 10.9 |
Severa | (25-66) | 5 | 3.2 | Severa | (29-66) | 16 | 4.2 |
Como se puede observar en la Tabla 5, un 60.4% de las mujeres presentaron ausencia de síntomas de depresión (0-11 puntos), un 24.5% depresión leve (12-19 puntos), un 10.9% depresión moderada (20-28 puntos) y un 4.2% severa (más de 29 puntos). Un 63.7% de los hombres presentaron ausencia de síntomas de depresión (0-9 puntos), 24.2% depresión leve (10- 17 puntos), 8.9% depresión moderada (18-24 puntos) y 3.2% severa (más de 25 puntos).
El análisis de factores del IDB-S con la muestra de mujeres permitió identificar la presencia de cuatro factores (Ver Tabla 6). El primero, Autoestima, explicó el 31.6% de la variabilidad de las puntuaciones en el instrumento y obtuvo un índice de confiabilidad de .84. Este incluyó 10 reactivos relacionados a sentimientos de autodecepción, culpabilidad, fracaso, pobre imagen corporal, autoculpa, incapacidad laboral, pesimismo, insatisfacción, desinterés social e indecisión. El segundo factor, Somático, explicó el 6.7% de la variabilidad de las respuestas en el instrumento y obtuvo un índice de confiabilidad de .74. Este estuvo compuesto por 6 reactivos relacionados a insomnio (hipersomnio), apetito, fatiga, problemas psicomotores, problemas físicos y desinterés sexual. El tercer factor, Animo Negativo, explicó el 5.3% de la variabilidad de las respuestas al instrumento y obtuvo un índice de confiabilidad de .64. El mismo, incluyó 4 reactivos relacionados a llanto, tristeza, sentimientos de castigo e ideas suicidas. El cuarto factor, Pensamientos Negativos, explicó el 4.9% de la variabilidad de las respuestas al instrumento y obtuvo un índice de confiabilidad de .33. Este incluyó 2 reactivos relacionados a irritabilidad y peso. Estos cuatro factores explicaron el 48.5% de la variabilidad de las respuestas al IDB-S.

El análisis de factores para los hombres apoyó la presencia de seis factores (Ver. Tabla. 7). El primero, Autoestima, explicó el 29.6% de la variabilidad de las respuestas al instrumento y obtuvo un índice de confiabilidad de .72. Este incluyó 4 reactivos relacionados a culpabilidad, sentimiento de castigo, llanto y autodecepción. El segundo factor, Funcionabilidad, explicó el 7.7% de la variabilidad de las respuestas al instrumento y obtuvo un índice de confiabilidad de .65. Este estuvo compuesto por 4 reactivos relacionados a desinterés sexual, incapacidad laboral, tristeza e insomnio (hipersomnio). El tercer factor, Pesimismo explicó el 6.6% de la variabilidad de las respuestas al instrumento y obtuvo un índice de confiabilidad de .67. El mismo, incluyó 2 reactivos relacionados a fracaso y pesimismo. El cuarto factor, Pensamientos Negativos, explicó el 6.5% de la variabilidad de las respuestas al instrumento y obtuvo un índice de confiabilidad de .70. Este incluyó 4 reactivos, relacionados a irritabilidad, desinterés social, ideas suicidas e insatisfacción. El quinto factor, Autoimagen Negativa, explicó el 5.4% de la variabilidad de las respuestas al instrumento y obtuvo un índice de confiabilidad de .66. Este incluyó 4 reactivos, relacionados a indecisión, autoculpa, pobre imagen corporal y problemas psicomotores. El sexto factor, Somático, explicó el 4.7% de la variabilidad de las respuestas al instrumento y obtuvo un índice de con fiabilidad de .61. Este incluyó 4 reactivos, relacionados a peso, problemas físicos, apetito y fatiga. Los seis factores explican el 9°.5% de la variabilidad en el IDB-S.
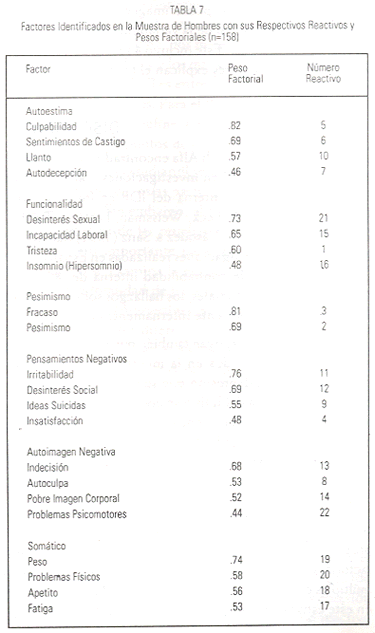
DISCUSIÓN
El índice Cronbach Alfa encontrado para el IDB-S fue alto y consistente con los índices informados para el IDB en investigaciones realizadas en Estados Unidos, Europa y en Puerto Rico. La confiabilidad interna del IDB en investigaciones realizadas en Estados Unidos ha fluctuado de .86 a .93 (Beck, Weissman, Lester & Trexler, 1974; Conde-López, Chamorro, & Useros, Serrano, 1976). Vásquez & Sanz (1991) han informado índices de confiabilidad interna cerca del .93 en investigaciones realizadas en España. En Puerto Rico en una muestra clínica, se informó un índice de confiabilidad interna de .89 para el IDB (Bernal, Bonilla & Santiago, 1995). En términos generales, los hallazgos sobre la confiabilidad sostienen que el IDB-S provee información tan consistente internamente como el IDB.
Los hallazgos apoyan también que el IDB-S posee validez de construcción lógica, porque los factores identificados en la muestra total de los/as participantes son cónsonos con las dimensiones de la depresión que se han descrito en la literatura de depresión. La validez de construcción lógica del IDB-S se documentó también porque el estudio apoyó planteamientos teóricos sobre la relación entre la depresión y otras variables psicológicas. Por ejemplo, la puntuación en la medida de depresión se asociaron positivamente con estresores y con la presencia de pensamientos o actitudes disfuncionales (Beck, 1967, 1976, 1987; Kuiper, Olinger, & Martin, 1988; Robins & Block, 1989 y negativamente con apoyo social (Bonilla, 1997).
Podemos afirmar que las propiedades psicométricas del IDB-S son buenas y consistentes con las informadas para el IDB. De hecho es impresionante observar la consistencia de las propiedades psicométricas del IDB con muestras en contextos disímiles. Además, la estructura factorial del IDB-S identificada en este estudio apoya la tesis de que dicho instrumento evalúa múltiples dimensiones de la depresión en adultos. Es necesario evaluar si los hallazgos obtenidos en este estudio se corroboran con las muestras de Cuba y de la República Dominicana.
Las cifras presentadas en la tabla 5 preocupan a los/as autores/as del trabajo porque las mismas están por encima de las informadas para la población general de Puerto Rico (Canino, Bird, Rubio, Bravo, Martínez & Sesman, 1987).
Se encontró un por ciento mayor de mujeres en comparación con los hombres en el nivel de sintomatología severa. Por esta razón fue necesario desarrollar puntos de cortes distintos a los identificados por Beck para ambos géneros. De lo contrario se podría no haber identificado la depresión en hombres cuando la sintomatología está presente. Por otro lado, los puntos de corte identificados en este estudio son preliminares y continúan en revisión continua. Es pertinente señalar, que existe una diferencia de una unidad entre los puntos identificados en este estudio y los de Beck. Esta diferencia se explica, en parte, por haber añadido un reactivo al instrumento. La diferencia entre los puntos de corte de Beck y los que se genera en este estudio, estriba en la categoría de depresión moderada que en el IDB es entre 19-29 puntos y en el IDB-S son valores entre 18-24 puntos, en el caso de los hombres. Para el IDB, la depresión severa se define a partir de los treinta puntos y en el IDB-S se define a partir de los 25 puntos. Es probable que al aumentar el tamaño de la muestra, los puntos de corte identificados cambien.
Como señalamos anteriormente, en la muestra estudiantil se encontró diferencias en el IDB-S por género. En un análisis preliminar con 361 de los/as participantes de este estudio no se encontró diferencias por género (Bonilla, 1997). Sin embargo, al aumentar la muestra a 548 participantes, aumentó también el poder estadístico de las pruebas realizadas. Esto permitió detectar una magnitud de efecto pequeño, pero importante para sostener la hipótesis de diferencias por género en la depresión. Cuando se examina la estructura factorial del IDB-S por género, se encontró que los factores para la totalidad de los/as participantes fueron muy parecidos a los identificados en la muestra de mujeres (Autoestima, Somático, Ánimo Negativo y Pensamientos Negativos). Por otro lado, se encontró diferencias interesantes por género. Primero, en el caso de las mujeres, los factores que explican el 48.5% de la variabilidad de las respuestas en la medida de depresión son cuatro, mientras que en los varones son seis (Autoestima, Funcionabilidad, Pesimismo, Pensamientos Negativos, Autoimagen Negativa y Somático y explicaron el 60.5% de la variabilidad. Este hallazgo implica que se deben atender aspectos distintos al evaluar la depresión entre hombres y mujeres.
El primer factor, Autoestima, explica casi el mismo por ciento de variabilidad para ambos géneros. Aunque en el caso de las mujeres se configura con 10 reactivos (todos relacionados al constructo) y en el de los hombres con cuatro reactivos (uno no relacionado al constructo de ánimo-llanto). El segundo factor para las mujeres, Somático, incluye seis reactivos relacionados a aspectos biológicos de la depresión (apetito, fatiga, problemas psicomotores, problemas físicos y desinterés sexual). También es interesante notar que los primeros dos factores para las mujeres explicaron el 38% de la variabilidad de las respuestas en el IDB-S. Para los hombres, el segundo factor denominado funcionabilidad alude a aspectos de impedimento funcional de la depresión (ej. desinterés sexual, incapacidad laboral e insomnio). En dicho factor se incluye un reactivo relacionado al constructo de ánimo negativo (tristeza). Con estos dos factores (autoestima y funcionabilidad), se explica el 37.3% de la variabilidad para las puntuaciones de depresión entre los hombres. Sin embargo, para los hombres el factor de autoestima y funcionabilidad incluyen aspectos de ánimo deprimido y no es así el caso en las mujeres.
Entre las similitudes de la estructura factorial del IDB-S de ambos géneros se destaca que la depresión es claramente un fenómeno multifactorial. Para ambos géneros, la autoestima es un elemento central en la manifestación de la depresión. Sin embargo, la autoestima para los hombres está matizada con elementos del estado de ánimo mientras que en las mujeres esta dimensión se expresa de manera más generalizada. También, ambos géneros comparten un elemento de funcionalidad de la depresión que para los hombres tiene características externalizantes. Es decir, se manifestó en síntomas de funcionamiento sexual, incapacidad laboral e insomnio. Para las mujeres el segundo factor (Somático) contiene reactivos que aluden a la funcionabilidad con una dirección más interiorizante. Al presentar y discutir los hallazgos del estudio se debe señalar que la muestra masculina fue relativamente pequeña, razón por la cual se recomienda replicar los análisis con una muestra mayor. De corroborarse las tendencias informadas, se puede anticipar la importancia de considerar diferencias poblacionales de género en la identificación, el tratamiento y la prevención de la depresión.
En comparación con el estudio de Guarnaccia, Angel & Lowe (1989), la estructura factorial del IDB-S que encontramos en nuestro análisis fue diferente. No debemos olvidar que las muestras en ambos estudios son distintas y poseen características muy particulares que pueden ser factores contribuyentes a estas diferencias. En el estudio de Guarnaccia, Angel & Lowe (1989), mencionado en la introducción de este trabajo, la muestra está compuesta por emigrantes en los Estados Unidos, mientras que la de este estudio se compone de estudiantes universitarios en Puerto Rico. Los resultados de los primeros pueden estar matizados por experiencias particulares a su condición de emigrantes como cambio geográfico, lenguaje y situación económica, entre otros; mientras que la de los segundos, por las experiencias específicas de la realidad estudiantil universitaria. También, ambos estudios utilizaron distintos instrumentos para medir síntomas de depresión. Sin embargo, es evidente que las diferencias de la manifestación de la depresión por género son hallazgos compartidos en ambos estudios.
De la misma manera, las diferencias por género en la depresión parecen ser detectables aún cuando se utilizan instrumentos diferentes para medirlas, como es el caso del IDB-S en nuestro estudio y el CES-D en el estudio de Guarnaccia, Angel & Lowe (1989) así como en el Gjerde, Block & Block (1988). Nuestros resultados de los análisis factoriales por género nos llevan a compartir la noción de que alguna de la sintomatología depresiva apunta hacia una dirección de exteriorizarse en los hombres e interiorizarse en las mujeres como sugerimos anteriormente.
Los hallazgos de las propiedades psicométricas del IDB-S están limitados en términos de generalización, ya que el estudio se realizó en una muestra no clínica de 548 personas. Con esta limitación en mente, nuestro plan es ampliar las muestras a escenarios de salud mental. Las mismas ofrecerán información adicional para el desarrollo de los puntos de corte del instrumento. Igualmente se están recopilando datos en muestras clínicas y de comunidad en Cuba y la República Dominicana.
Para concluir, este estudio busca desarrollar instrumentos confiables para medir depresión en el contexto Caribeño. En términos generales, el estudio realizado provee a profesionales de la salud mental y de áreas afines, una medida breve de autoinforme con información confiable y válida de la sintomatología depresiva y cónsona con la definición para la depresión mayor en el DSM-IV (APA, 1994). Esta medida, IDB-S, considera en la medición del constructo depresión elementos del contexto hispanohablante (lenguaje) como resultado de haber sido traducida al español y adaptada al contexto de Puerto Rico en una muestra no clínica.
Referencias
American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fourth Edition. American Psychiatric Association, Washington, D.C.
Beck, A T. (1987). Cognitive models of depression. Journal of Cognitive Psychotherapy, 1. 5-37.
Beck, AT. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International Universities Press.
Beck, AT. (1967). Depression: Clinical, experimental, and technical aspects. New York: Harper & Row.
Beck, A, Steer, R. & Carbin, M. (1988), Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty five years of evaluation. Clinical Psychology Review, 8.77-100.
Beck, AT., Weissman, A, Lester, O. & Trexler, L. (1974). The measure of pessimism: The Hopelessness Scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 861-865.
Bernal, G., Bonilla, J. & Santiago, J. (1995). Confiabilidad interna y validez de construcción lógica de dos instrumentos para medir sintomatología psicológica en una muestra clínica: El inventario de depresión de Beck y la lista de cotejo de síntomas-36. Revista latinoamericana de Psicología, 27, 207-229.
Bernal, C., Maldonado, M. & Bonilla, J. (1998). Reliability and construct validity of a social support scale. Río Piedras: University of Puerto Rico.
Bonilla, J. (1997). Vulnerabilidad a la sintomatología depresiva: variables personales, cognoscitivas y contextuales. Disertación doctoral no publicada. Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.
Bonilla, J., Bernal, C., Santos, A & Santos D. (1998). Modified version of the Beck Depression Inventory: Psychometric Properties with a Sample of Puerto Rican College Students. Río Piedras, P.R. Trabajo no publicado.
Bravo, M., Canino, G., & Bird, H. (1987). El DIS en español. Acta Psiquiátrica Psicológica Latinoamericana, 33, 27-42.
Brislin, RW (1970). Back- Translation of cross-cultural research. Journal of Cross-Cultural Psychiatry, 1, 185-216.
Cane, D.B., Olinger, J., Gotlib, I.H., & Kuiper, N.A (1986). Factor structure of the Dysfunctional Attitude Scale in a student population. Journal of Clinical Psychology, 42, 307-309.
Canino, G., Bird, Rubio, M., Bravo, M., Martinez, R & Sesman, M. (1987). The prevalence of specific psychiatric disorders in Puerto Rico. Archives of General Psychiatry, 44, 727-735.
Canino, G., Rubio-Stipec, M., Shrout, P. Bravo, M., Stolberg, R, & Bird, H. (1987). Sex differences and depression in Puerto Rico. Psychology of Woman Quarterly 11, 443-459.
Conde-López, V, Chamorro, TE. & Useros Serrano, E. (1976). Estudio crítico de la fiabilidad y validez de la E.E.C de Beck para la medida de la depresión. Archivos de Neurobiología, 39. 313-338.
Culbertson, EM. (1977). Depression and Gender. An International Review. American Psychologist, 52, 25-31.
Gallagher, D., Nies G. & Thompson, L (1982). Reliability of the Beck Depression Inventory with other adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50. 152.
Gjerde, Per F, Block, J. & Block, J.H. (1988). Depressive Symptoms and Personality During Late Adolescence: Gender Differences in the Externalization-Internalization of Symptom Expression. Journal of Abnormal Psychology, 4. 475-486.
Guarnaccia, P., Angel R & Lowe Worobey, J. (1989). The Factor structure of the CES- D in the Hispanic Health and Nutrition Examination Survey: The Influences of Ethnicity, Gender and Language. Social Science and Medicine, 29, 85-94.
Klerman, G.K. & Weissman, M.M. (1989). Increasing rates of depression. Journal of the American Medical Association, 261, 2229-2235.
Kuiper, N.A, Olinger, L.J. & Martin, RA (1988). Dysfunctional Attitudes, stress, and negative emotions. Cognitive Therapy and Research, 12, 533-547.
Masten, W G., Caldwell-Colbert, AT., Alcalá, S.J. & Mijares, B.E. (1986). Confiabilidad y validez de la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 8, 77-84.
Nietzel, M.T, Russell, RL, Hemmangs, K.A, & Greter, M.L (1987). Clinical significance of psychotherapy for unipolar depression: A meta-analytic approach to social comparison. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 156-161.
Norman, WH., Miller, I.W & Dow, M.G. (1988). Characteristics of depressed patients with elevated lev Bravo, M., Canino, G., & Bird, H. (1987). El DIS en español. Acta Psiquiátrica Psicológica Latinoamericana, 33, 27-42.
Brislin, RW (1970). Back- Translation of cross-cultural research. Journal of Cross-Cultural Psychiatry, 1, 185-216.
Cane, D.B., Olinger, J., Gotlib, I.H., & Kuiper, N.A (1986). Factor structure of the Dysfunctional Attitude Scale in a student population. Journal of Clinical Psychology, 42, 307-309.
Canino, G., Bird, Rubio, M., Bravo, M., Martinez, R & Sesman, M. (1987). The prevalence of specific psychiatric disorders in Puerto Rico. Archives of General Psychiatry, 44, 727-735.
Canino, G., Rubio-Stipec, M., Shrout, P. Bravo, M., Stolberg, R, & Bird, H. (1987). Sex differences and depression in Puerto Rico. Psychology of Woman Quarterly 11, 443-459.
Conde-López, V, Chamorro, TE. & Useros Serrano, E. (1976). Estudio crítico de la fiabilidad y validez de la E.E.C de Beck para la medida de la depresión. Archivos de Neurobiología, 39. 313-338.
Culbertson, EM. (1977). Depression and Gender. An International Review. American Psychologist, 52, 25-31.
Gallagher, D., Nies G. & Thompson, L (1982). Reliability of the Beck Depression Inventory with other adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50. 152.
Gjerde, Per F, Block, J. & Block, J.H. (1988). Depressive Symptoms and Personality During Late Adolescence: Gender Differences in the Externalization-Internalization of Symptom Expression. Journal of Abnormal Psychology, 4. 475-486.
Guarnaccia, P., Angel R & Lowe Worobey, J. (1989). The Factor structure of the CES- D in the Hispanic Health and Nutrition Examination Survey: The Influences of Ethnicity, Gender and Language. Social Science and Medicine, 29, 85-94.
Klerman, G.K. & Weissman, M.M. (1989). Increasing rates of depression. Journal of the American Medical Association, 261, 2229-2235.
Kuiper, N.A, Olinger, L.J. & Martin, RA (1988). Dysfunctional Attitudes, stress, and negative emotions. Cognitive Therapy and Research, 12, 533-547.
Masten, W G., Caldwell-Colbert, AT., Alcalá, S.J. & Mijares, B.E. (1986). Confiabilidad y validez de la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 8, 77-84.
Nietzel, M.T, Russell, RL, Hemmangs, K.A, & Greter, M.L (1987). Clinical significance of psychotherapy for unipolar depression: A meta-analytic approach to social comparison. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 156-161.
Norman, WH., Miller, I.W & Dow, M.G. (1988). Characteristics of depressed patients with elevated levels of dysfunctional cognitions. Cognitive Therapy and Research, 12, 39-52.
Reynolds, W & Grould, J. (1981). A psychometric investigation of the standard and short Beck depression Inventory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 49, 306-307.
Robins, CJ. & Block, P. (1989). Cognitive theories of Depression view from a diathesis stress perspective: Evaluations of a Model of Beck and Abramson, Seligman and Teasdale. Cognitive Therapy and Research, 13, 297-313.
Sarason, l. G., Johnson, J.H. & Siegel, M. (1978). Assessing the impact of life changes. Development of the Life Experiences Survey. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 932-946.
Vásquez, C & Sanz, J. (1991). Fiabilidad y Validez Factorial de la Versión Española del Inventario de Depresión de Beck. Comunicación presentada en el III Congreso de Evaluación Psicológica, Barcelona, 25- 28 de septiembre de 1991.
Weissman, AN. (1979). The Dysfunctional Attitude Scale: A validation study. Dissertation Abstracts International, 40, 1389B-1390B. (University Microfilm, No. 79-19, 533).
Weissman, M., & Myers, J. (1978). Affective disorders in a U.S. urban community. Archives of General Psychiatry, 35, 1304-1311.