Alternativas Psicológicas Actuales para la Prevención y Atención del SIDA
Aprender es Vivir: Validación de un Currículum de Educación Popular para la Prevención del Sida en Adolescentes y Jóvenes
De Moya, E. Antonio; Ureña, D; Abel, A; Castellanos, C.
Instituto de Sexualidad Humana (ISH),
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Introducción
Un estudio realizado en 1994-1995 por el equipo de investigación del Instituto de Sexualidad Humana como parte de un estudio etnográfico de cinco países para la Organización Mundial de la Salud (OMS) en comunidades de menor y mayor impacto de SIDA en Santo Domingo, encontró que sus habitantes manifestaban claramente la necesidad de implementar un Programa Nacional de ETS/SIDA (PNS), más a tono con la magnitud creciente de una epidemia que discurre como un mal escondido en nuestro país. Los líderes comunitarios, familias ocupacionales de la industria del sexo, y familias afectadas o no por el VIH en estas comunidades, querían un PNS más creativo, continuo, comprometido, cara a cara y casa por casa, que trascendiera la cuestionable, y tal vez poco responsable, influencia exclusiva de la televisión y la radio para prescribir los cambios necesarios en los comportamientos de riesgo de la población vulnerable.
Querían, en fin, un programa elaborado, validado y conducido por ellos mismos, por sus organizaciones de base comunitaria, que llegara al corazón de todos/as los dominicanos/as en sus propios hogares y lugares de encuentro.
Un análisis de los materiales educativos sobre SIDA elaborados en el país durante últimos doce años, llevó a nuestro equipo a descubrir que éstos eran bastantes redundantes y reiterativos en sus mensajes, a pesar de su aparente multiplicidad y de intentar hacer 1a segmentación para grupos específicos de población. Más aún, la temática resultaba sumamente restringida, limitándose en el mejor de los casos, a buscar cambios de conducta entre el agente (VIH) y el huésped (persona) como forma de reducir el riesgo de infección, haciendo poco énfasis en los aspectos relacionados con la promoción de una nueva cultura de la sexualidad basada en una acción e interacción social que pudiese competir favorablemente con el riesgo de infección. De esta primera fase, concluimos que existía en nuestro país, y probablemente más allá de nuestras fronteras, la necesidad de forjar nuevas armas para combatir al VIH/SIDA, no desde el aire a través de las hondas hertzianas, ni siquiera desde la superficie de la información y "educación", muchas veces unilateral y paternalista, cuando no puritana y moralizadora, sino desde los planos soterrados y clandestinos que transita la epidemia, a través de una conceptualización más avanzada, desclandestinizadora y transformadora, así como de una tecnología educativa participativa e innovadora para la acción preventiva.
Programa
Nuestra respuesta, en primer lugar, consistió en iniciar la construcción de un modelo de intervención. En términos generales, una serie de conceptos y técnicas tales como Conocimiento del Cuerpo Humano (salud sexual y reproductiva), Epidemiología del VIH/SIDA, Respuesta ante la Epidemia, Asociacionismo Juvenil, Práctica de la Organización Comunitaria, Investigación-Acción Participativa, Autogestión de Recursos y Ejercicio de la Solidaridad, fueron articulados entre sí para intentar impactar el curso de la epidemia. En segundo lugar, se decidió tras consultas con especialistas en tecnología educativa, que el sistema de instrucción modular (Arenas Vargas, Velasco y Serrano, 1981), para grupos pequeños (Isunza, 1981), sería el más prometedor y eficiente para esta tarea.
El resultado inicial ha sido una serie de siete módulos educativos para adolescentes jóvenes (14-24 años) titulada "Aprender es Vivir", producida por el Instituto de la Sexualidad Humana (ISH) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la asistencia técnica y financiera del USAID/RD, a través de su Proyecto AIDSCAP/Family Health International (FHI). Estos módulos constituyen el principal material de apoyo del "Proyecto Fortalecimiento de la Respuesta Familiar y Comunitaria ante el VIH/SIDA", (VIH* DA) del ISH y 62 organizaciones comunitarias de Santo Domingo Oriental y Occidental y San Pedro de Macorís, auspiciado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Otawa, Canadá.
Un módulo educativo es una unidad educativa completa que nos sirve para aprender y enseñar sin que sea necesaria la presencia permanente de un maestro o maestra. Se construye alrededor de un problema específico que nos aqueja y que buscamos resolver. Para preparar cualquier módulo debemos documentarnos, investigar y conocer bien todos los puntos de vista sobre el problema que nos interesa resolver. El módulo puede servir para aprender individualmente o en grupos pequeños, siendo esta última forma preferible, ya que aprendemos tomando en cuenta la influencia social, a la vez que podemos ayudar a personas que no saben leer muy bien a entenderlos. Se pretende que los jóvenes adiestrados puedan elaborar y validar nuestros módulos según sus necesidades.
La instrucción modular se guía por cuatro principios básicos:
1. Participación activa: Debemos participar activamente en todo el proceso de aprendizaje para alcanzar los objetivos del módulo entre todos al mismo tiempo.
2. Ritmo propio: Cada grupo avanza a su propio ritmo, según su motivación, dedicación y rendimiento.
3. Ofrecer el contenido en pequeñas dosis: Los contenidos son ofrecidos poco a poco, para que podamos discutirlos y entenderlos bien.
4. Evaluación permanente: Cada Actividad de Aprendizaje del módulo se evalúa, para ver cómo vamos alcanzando los objetivos. Así, cada grupo sabe cuánto ha aprendido antes de terminar el módulo.
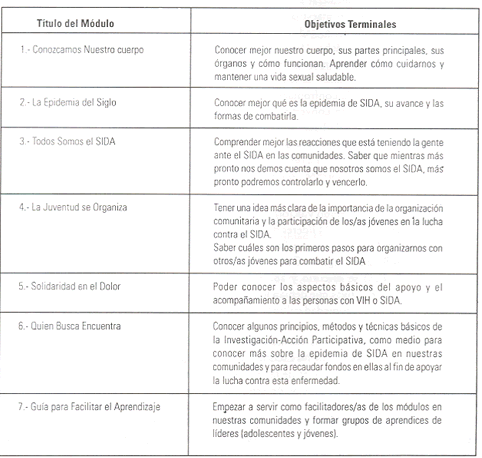
En la instrucción modular hay dos actores principales: El Grupo de Aprendizaje y el/la facilitador/a. El Grupo de Aprendices de Líderes puede estar formado por los mejores amigos y amigas, parientes, vecinos, compañeros de estudios, de iglesia o de trabajo de los/as adolescentes y jóvenes. Pueden invitar a 5-7 de ellos a formar un grupo de aprendizaje modular. Al principio, cada miembro del grupo verá los objetivos desde su propio punto de vista (ideas, actitudes, conocimientos y experiencias personales). A través de la comunicación, escuchando y hablando sin temor, estos puntos de vista se confrontan y se va construyendo un punto de vista común. Esto facilita la comunicación y enriquece los puntos de vista individuales, respetando las diferencias de pensar, sentir y actuar.
Por su parte, el/la facilitador/a es una persona informada que invita a grupos de adolescentes o jóvenes a alcanzar juntos objetivos comunes de aprendizaje. El/ella tiene una misión parecida a la de un maestro o maestra. Sin embargo, en la enseñanza modular el protagonista del aprendizaje es cada uno de los miembros del Grupo de Aprendices, no e1/la facilitador/a. Esta persona debe: 1) ayudar a identificar y superar el temor y la desconfianza que provocan las situaciones nuevas a los miembros del grupo de aprendices, 2) encontrar y quitar los obstáculos que hacen difícil que el grupo cambie; 3) facilitar la comunicación, la participación de todos y la confrontación de todos los puntos de vista; 4) animar al grupo a organizarse e investigar, sin convertirse en la única fuente de información, ni hacer por el grupo lo que el grupo pueda hacer solo. Cuando sea necesario, el grupo debe auxiliarse de personas conocedoras del problema que nos interesa.
Resultados
La validez del contenido y la forma de los módulos fue establecida en diversos talleres formativos. Inicialmente con 24 líderes de las organizaciones comunitarias de base de las áreas más impactantes de Santo Domingo y San Pedro de Macorís (Herrera, Los Mina Norte, Sabana Perdida, Los Tres Brazos e Ingenio Consuelo), y representantes del sector religioso (católicos, protestantes y judíos) se discutió y aprobó un marco teórico básico, y se decidieron las características comunicativas que debían tener los módulos en términos de tono, familiaridad, personajes, dinamismo, propiedad cultural, adecuación a población meta, ilustraciones, color. Una versión preliminar fue validada con un grupo de 18 pastores y líderes laicos para determinar su aceptabilidad para las iglesias cristianas. Estos solicitaron que en la edición definitiva se incluyeran citas constructivas de las Escrituras para poder usar en mejor forma los módulos en las Escuelas Bíblicas y en reuniones de familia, para llevar también a los padres la instrucción con un nuevo ingrediente de superación espiritual. Un grupo de 12 personas que viven con VIH/SIDA contribuyó a validar la serie para esta población, en particular lo relativo a la solidaridad, la compasión, el apoyo emocional y sanitario en el hogar, y la preparación para el desenlace. Con 30 médicos, enfermeras, bioanalistas, antropólogos/as, sociólogos/as y maestros/as expertos/as en SIDA se validó el contenido técnico en cuanto a corrección, actualidad y comprensibilidad. Con 12 activistas comunitarios se discutió la aplicabilidad del proyecto en términos operativos. Con 24 adolescentes y jóvenes representantes de las diversas comunidades involucradas se evaluó el interés en el tema, la lengua y la cultura juvenil. Los grupos hicieron énfasis en la necesidad de elaborar módulos que llenen otras necesidades.
Discusión
Adolescentes y jóvenes están desarrollando su solidaridad y adiestrándose como líderes comunitarios en la prevención del SIDA. La co-responsabilidad de las organizaciones comunitarias ha aumentado al contar con nuevas herramientas y personal. La transmisión en reversa de cultura (de adolescentes a sus padres) en reuniones familiares puede ayudar a llenar la necesidad de educación sobre sexualidad y SIDA en los hogares, las escuelas, las iglesias y las comunidades. Esto resolvería el conflicto sobre el hogar o la escuela como ámbitos donde debe comenzar esta acción, ya que los padres y los hijos podrían aprender juntos, no sólo cómo enfrentar al SIDA sino también como mejorar la comunicación interpersonal, la integración familiar, y la solidaridad para contribuir al desarrollo social y cultural de su comunidad.
Referencias
Arenas Vargas, Miguel; Velasco, Raúl y Serrano, Rafael (1981). El sistema modular y la enseñanza de la medicina veterinaria y zootecnia. Xochimilco, México: Universidad Autónoma Metropolitana.
De Moya, E. Antonio; Ureña, Denise y Abel, Alfredo (Eds.) 1997, Módulo 1. Conozcamos Nuestro Cuerpo. Santo Domingo: Instituto de Sexualidad Humana/Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
De Moya, E. Antonio; Ureña, Denise y Abel, Alfredo (Eds.) t 997, Módulo 4. La Juventud se Organiza. Santo Domingo; Instituto de Sexualidad Humana/Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
De Moya, E. Antonio; Ureña, Denise y Abel, Alfredo (Eds.) (1997) Módulo 2. La Epidemia del Siglo. Santo Domingo: Instituto de Sexualidad Humana/Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
De Moya, E. Antonio; Ureña, Denise y Abel, Alfredo (Eds.) 1997, Módulo 3. Todos Somos el SIDA. Santo Domingo; Instituto de Sexualidad Humana/Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
De Moya, E. Antonio; Ureña, Denise y Abel, Alfredo (Eds.) 1997, Módulo 5. Solidaridad en el Dolor. Santo Domingo; Instituto de Sexualidad Humana/Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
De Moya, E. Antonio; Ureña, Denise y Abel, Alfredo (Eds.) 1997, Módulo 6. Quien Busca Encuentra. Santo Domingo; Instituto de Sexualidad Humana/Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
De Moya, E. Antonio; Ureña, Denise y Abel, Alfredo (Eds.) 1997, Módulo 7. Guía para Facilitar el Aprendizaje. Santo Domingo; Instituto de Sexualidad Humana/Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Isunza, Marisa. (1981). El Grupo de Trabajo Académico en la Educación Modular. Xochimilco, México: Universidad Autónoma Metropolitana.
Perfil de Respuesta Psicológica al Duelo en
Pacientes VIH Positivo
Lic. César E. Castellanos A*
Licda. M. Raquel Jerez G* *
Estudio auspiciado por el Departamento de Investigación de la Universidad INTEC
Introducción
El presente trabajo constituye la contraparte práctica de un primer artículo teórico acerca del duelo en personas VIH+ . El mismo pretende abrir la discusión acerca de la necesidad de entender de manera más profunda el proceso psicológico que atraviesan las persona que viven con el VIH, construyendo técnicas de intervención que necesariamente vayan más allá del "counseling".
El enfoque psicológico clínico del VIH/SIDA exige que se miren hacia múltiples agentes actuantes en el drama que se desarrolla en la vida de una persona infectada. No estamos frente a una enfermedad cualquiera, ni siquiera frente a una enfermedad terminal cualquiera. El SIDA cobra dimensiones morales, sociales, comunitarias, familiares y personales únicas en la medida en que su contagio se vincula al sexo, a la homosexualidad, y además es una epidemia cargada de rechazo social.
Es importante que comprendamos, también desde una perspectiva clínica, cuáles son los aspectos que debemos manejar con mayor detenimiento en el proceso de ayuda psicológica para así poder mejorar los servicios de Apoyo Emocional y de Psicología que se están trabajando en la actualidad con pacientes VIH/SIDA.
Objetivos
1. Conocer el comportamiento de la depresión, la ansiedad y los síntomas del duelo emocional en personas VIH+.
2. Establecer un perfil de evolución de cada una de las variables estudiadas en función del tiempo.
3. Investigar el impacto de la noticia de saberse VIH+ sobre las emociones humanas y en cuál esfera se evidencia este impacto con mayor intensidad.
Marco Teórico
A menos que estemos muertos a muy temprana edad, todos sufriremos en algún momento de un duelo. Todas las culturas poseen una serie de rituales para aliviar la pena de los dolientes y dar algún significado a la muerte. Sin embargo, muchos profesionales de la salud, al igual que el común de las personas de la era industrial moderna, evitan el tema y sus efectos en los sobrevivientes. El estudio psiquiátrico moderno es conducido por Erich Lindemann (Boston, 1944). Investigaciones sistemáticas de gran escala se iniciaron en la década de los 50. El primer libro de medicina sobre el tema fue publicado en 1970, y hay mucho aún por aprender.
Los estudios recientes sobre el duelo apuntan hacia la comprensión de las reacciones ante la pérdida y su manejo en función de distintas variables. Así un área de estudio muy abundante es el de las viudas y viudos. En los Estados Unidos de Norteamérica (EUA) hay 800,000 nuevos viudos y viudas al año, aproximadamente 400,000 personas menores de 25 años mueren por año. Cada pérdida de estas trae consigo un tipo especial de sufrimiento.
En la vida adulta la pérdida de uno de los padres es la causa más común de duelo. Aún cuando la pérdida es dolorosa, los hijos e hijas usualmente pueden recuperarse sin dificultad y seguir su vida hacia el futuro.
La muerte de la esposa o esposo es probablemente uno de los eventos que más causan stress, sin contar con aquellos que sufren una enfermedad grave. Los sobrevivientes deben afrontar solos muchos aspectos que eran antes compartidos.
La pérdida de un niño causa aún más rabia y culpa, la recuperación puede tomar años. Los padres son confrontados constantemente con sus limitaciones para desarrollar sus habilidades como cuidadores. Algunas mujeres que se autodefinen principalmente a partir de su capacidad de ser madres, se sienten inútiles sin alguien a quien cuidar. La culpa puede ser especialmente intensa luego de una muerte súbita infantil (MSI) un síndrome cuyas cifras en los EUA anda por los 10,000 al año. En un estudio con padres cuyos hijos murieron de cáncer, se encontró que el duelo se volvía más intenso a partir del segundo año. Es muy importante que los padres puedan sentir que hicieron todo lo que se podía hacer para ayudar a su hijo antes de morir. La muerte de un hijo puede acabar por separar un matrimonio débil, pero también puede fortalecer un matrimonio fuerte.
Los estudiosos del duelo han resaltado que el duelo es una situación donde los síntomas que en otras circunstancias serían considerados como parte de una depresión clínica, son considerados normales y hasta saludables. Las similitudes no sólo existen en lo emocional sino en lo fisiológico, tales como disrupción de los ritmos biológicos, menor actividad del sistema inmunológico, exceso de secreción de cortisol a través de las glándulas adrenales, alteración de la síntesis, liberación y reabsorción de EN, 5-HT y otros neurotransmisores.
Un paralelismo entre el duelo y la depresión fue establecido por Freud y por Bowlby. Para Freud, el proceso de duelo permite que una persona haga decatexis de la energía libidinal invertida en aquel que murió y pueda reinvertir la misma en otra persona aún viva. Si esto no se puede realizar surge la culpa y progresivamente la depresión, especialmente cuando el sobreviviente tiene sentimientos encontrados con respecto al muerto. Aún cuando los lazos que existen entre los adultos no son comparables con los lazos biológicos o emocionalmente comparables con los lazos existentes entre una madre y un hijo (a), las etapas de la respuesta de separación son similares a las descritas por Bowlby.
Incluso la expresión facial del duelo ha sido descrita como el resultado de la inhibición de la urgencia por gritar con desesperación tal como lo haría un niño abandonado. Una madre puede que aparezca cuando su hijo(a) llora de esta manera, pero el muerto no revivirá por más que se llore. Los experimentos muestran que la respuesta de separación en monos varía grandemente según la especie, el individuo y la relación que tenga con sus padres: Algunos monos jóvenes se recuperan luego de unas horas de llanto y desesperación; otros colapsan al día siguiente, cuando ya la madre está ausente y muestran signos de perturbación seria luego de unas semanas, una reacción similar a la que tienen los humanos en el duelo complicado.
Todo el que sufre una enfermedad crónico-degenerativa inicia un proceso de duelo anticipado por la pérdida de su condición de vida y por la pérdida de la vida misma. Existen suficientes razones para pensar que en el SIDA se presentan factores añadidos que complican aún más la posibilidad de duelo o, por lo menos con características particulares. Entre estos factores se encuentra el rechazo social del que es objeto el paciente infectado, la pérdida del trabajo, la pérdida de las amistades, la poca solidaridad recibida, el contenido moral del SIDA, etc. Lo regular es que aquel que hace un duelo reciba el apoyo y la solidaridad de aquellos que lo aprecian, sin embargo, el drama del paciente con SIDA es que cuando más necesita de este apoyo más solo se encuentra. Estas razones hacen pensar que no es posible extrapolar modelos, de reacción emocional de pacientes con cáncer para entender la condición psicológica de pacientes con SIDA, y se hace necesario poder entender estas particularidades para dirigir la labor terapéutica hacia los puntos de verdadera ayuda.
Partimos en este estudio del modelo de duelo de W. Worden, profesor de psicología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard e Investigador Principal del Boston Child Bereavement Study con sede en el Massachusetts General Hospital. En este modelo de duelo normal Worden divide las reacciones en cuatro esferas: sentimientos, físico, cognitivo y conductual. Además plantea que la evolución del duelo es un proceso espiral más que lineal, queriendo dejar dicho que el paciente progresará de manera constante pero en términos psicológicos lo observaremos volver una y otra vez sobre los mismos síntomas y probablemente sobre los mismos temas, pero cada vez que vuelve lo hace desde una posición distinta, es decir, desde una perspectiva distinta. Este movimiento normal de evolución pudiera dar la impresión de un comportamiento pendular sin progreso, de allí se desprende la necesidad de documentar teóricamente las intervenciones clínicas.
A nivel de sentimientos se destacan síntomas tales como:
Tristeza Rabia Culpa
Ansiedad Soledad Incapacidad
Shock Lástima Aturdimiento
A nivel físico se incluyen los siguientes síntomas:
Sensación de vacío en el estómago Compresión en la garganta
Hipersensibilidad a los ruidos Debilidad muscular
Compresión en el pecho y la garganta Dificultad para respirar
Pérdida de energía Resequedad en la boca
En las esferas cognitivas se destacan:
Incredulidad Confusión Alucinaciones (visuales y auditivas)
Despersonalización Preocupación
A nivel conductual:
Trastorno del sueño Distraimiento
Sueños y pesadillas Evitación o provocación de los recuerdos
Suspiros Llanto
Trastornos de apetito Aislamiento Social
Conducta de búsqueda Hiperactividad.
Metodología:
12 personas serán seleccionadas del servicio de Psicología de la Unidad de Atención Integral VIH/SIDA del Centro Sanitario de Santo Domingo, la selección se hará por disponibilidad, es decir, los primeros doce individuos que ingresen al servicio, y cumplan con los requisitos de inclusión luego de iniciado el reclutamiento, serán seleccionados. Entre los requisitos de inclusión se encuentran:
1. Haberse realizado una prueba de detección de anticuerpos para el VIH.
2. Haber resultado positivo en la prueba de detección de anticuerpos para el VIH.
3. Recibir el resultado positivo en el Servicio de Psicología de la Unidad de Atención Integral VIH/SIDA.
4. Ser mayor de 25 años y menor de 60 años.
Los procedimientos a seguir son los siguientes:
El paciente llega a la Unidad de Atención Integral VIH/SIDA (UAI) para que se le indique la prueba de VIH, en cuyo caso pasa al Departamento de Psicología para recibir la Consejería Pre-Prueba correspondiente. En caso de que el paciente venga con los resultados referidos de otro servicio, pasa al mismo departamento para que le sean entregados los resultados. Una vez el paciente recibe el resultado positivo pasa al Departamento de Medicina de la UAI para recibir un reconocimiento médico y establecer una línea base de sus indicadores de salud. En una segunda entrevista en el Departamento de Psicología se le administrará la batería de pruebas diseñada para este estudio. Luego de esta evaluación el paciente asistirá regularmente a sus citas tanto de psicología como de medicina, hasta que en un período comprendido entre los 90 y los 100 días se seleccionen 6 de los 12 pacientes al azar para ser evaluados (Grupo A), el resto de la muestra será evaluada entre los 250 y 300 días siguientes (Grupo B) aplicándose en todos los casos la misma batería que se utilizó para obtener el registro de entrada.
Los resultados pueden ser observados en los cuadros siguientes:
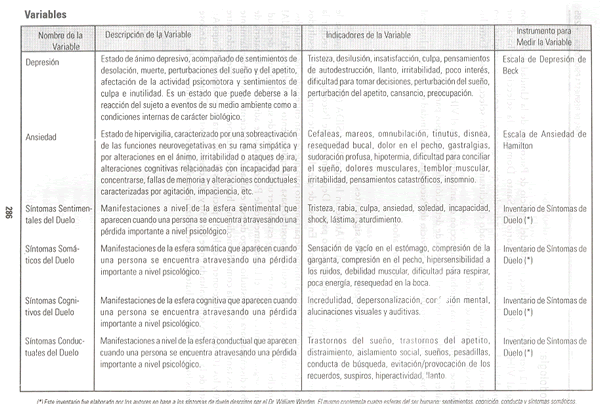
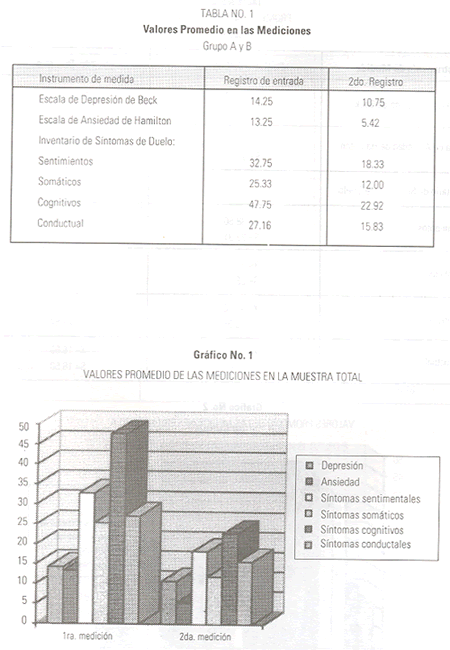
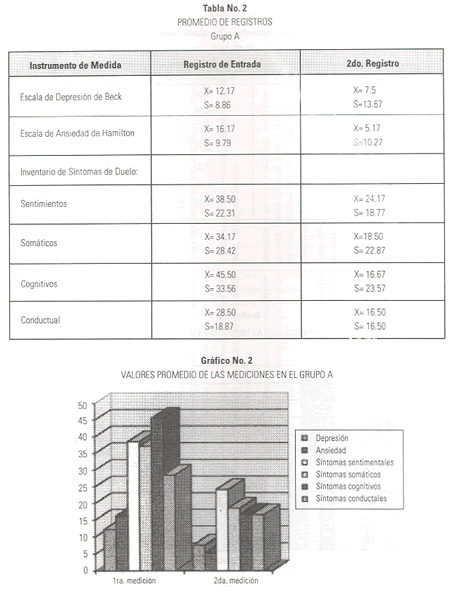
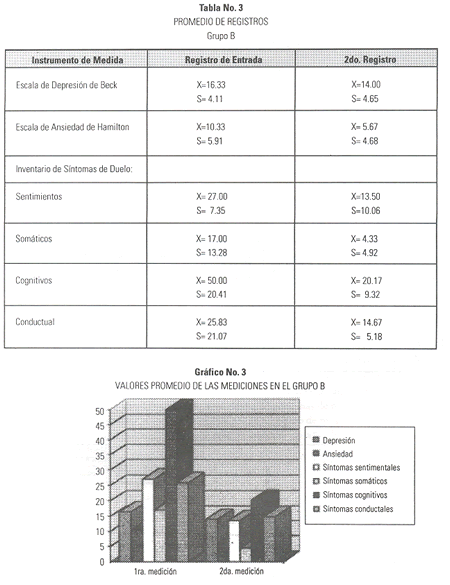
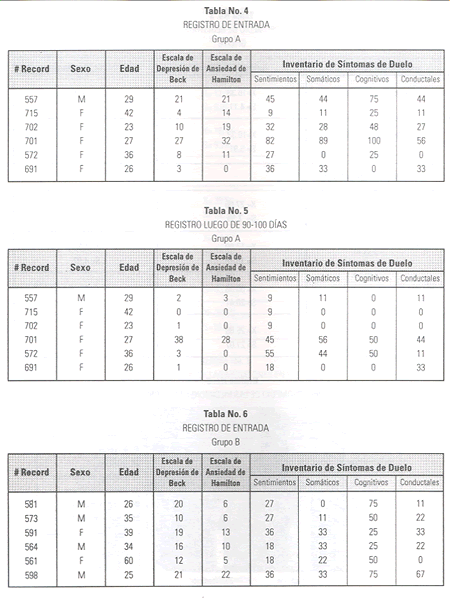
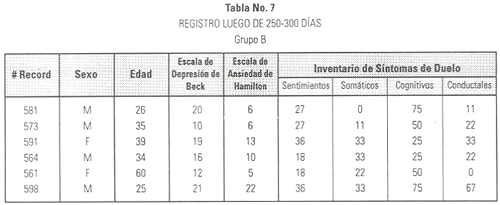
Descripción y Análisis de los Resultados:
Es interesante hacer notar que en todas las variables medidas se observa una disminución significativa de la sintomatología inicial (ver tabla No. 1). Este comportamiento se evidencia tanto en el grupo cuyo seguimiento se realizó aproximadamente a los tres meses (Grupo A) como en el grupo que fue evaluado alrededor de los nueve y diez meses (Grupo B). Esto permite validar el impacto del trabajo del Departamento de Psicología de la Unidad de Atención Integral VIH/SIDA sobre los pacientes que allí se atienden.
El cambio positivo más drástico se observa en los síntomas de ansiedad (ver tabla No.1), lo cual es coincidente con la teoría del Dr. Worden acerca de que la duración de la etapa aguda del duelo es no mayor de las 12 semanas. Esto es también reforzado con la evidencia de que aún cuando se observa una mejoría importante en los síntomas de duelo en ambos grupos, permanece un remanente de síntomas de menor intensidad pero de presencia indudable luego de los 10 meses y probablemente hasta aproximadamente un año después del evento que desencadenó el duelo.
En el Grupo A se encontró un caso de valores extremos (récord 701), el cual muestra una intensidad de los síntomas muy por encima del promedio, esto se mantiene aún al momento de la segunda evaluación a los 3 meses (ver tabla No. 4 y No. 5). Estadísticamente hablando este paciente genera valores extremos que distorsionan los indicadores de tendencia central utilizados: el promedio y la desviación típica, ya que son estadísticos muy sensibles a los valores extremos. No obstante se decidió dejar este caso como parte de la muestra, en parte por lo pequeña de la misma. En algunos momentos del análisis se hará mención de la distorsión que introduce este dato en el análisis de los valores del grupo como un todo y eventualmente se ofrecerán cifras corregidas con la eliminación de este valor extremo. Clínicamente estamos en presencia de un duelo complicado o en vías de complicarse, dificultades de personalidad o eventos ambientales muy intensos tales como, haber perdido la pareja en el transcurso de esos tres meses, haber perdido el trabajo, muerte del compañero sexual en este período, etc., pueden explicar este caso.
En el Grupo A la variable depresión mostró un descenso significativo en el índice obtenido una semana después de haber sido entregado el resultado de VIH+, con respecto al índice obtenido tres meses después (ver tabla No. 2). Sin embargo, es importante resaltar que si eliminamos el caso 701 obtendríamos un descenso del promedio total del grupo hasta 1.4 en el índice de depresión, lo cual cae dentro de valores completamente normales.
El Grupo B muestra un comportamiento distinto, ya que aún cuando hay un descenso en los índices, el mismo es poco significativo (ver tabla No. 3). Si tomamos en cuenta que la desviación típica permaneció casi inalterable y tomamos en cuenta el comportamiento de esta variable en el Grupo A (ver tabla No. 2), podemos suponer que cuando los síntomas de depresión aparecen como producto de la entrega de un resultado VIH +, es de esperar una mejoría importante dentro de los primeros 3 meses y una recaída luego de los 9 meses. Esto es coincidente con los hallazgos del Dr. Worden en el orden de que los síntomas del duelo tienen un comportamiento espiral y no lineal en su evolución.
Los síntomas de ansiedad en la muestra exhiben una mejoría de un 60% cuando observamos al grupo completo (ver tabla No. 1), lo cual es bastante significativo. Sin embargo, cuando miramos a los dos grupos por separado vemos los matices propios del comportamiento de esta variable. En el Grupo A observamos de más de 70% en la sintomatología (ver tabla No. 2), pero cuando eliminamos el dato correspondiente al récord 701 obtenemos un promedio de 0.6 en el índice de ansiedad, lo cual expresa una mejoría por el orden del 97%. El Grupo B, sin embargo, muestra un índice promedio similar al Grupo A, lo que permite suponer que la mejoría observada dentro de los 3 primeros meses se mantiene luego de 9 meses, pero no se observa mejoría adicional (ver tabla No. 3). Es posible suponer que resulta menos complicado para los pacientes manejar los síntomas de la ansiedad que los de la depresión. Sin embargo, el índice obtenido cae dentro de valores normales-bajos.
Al analizar las mediciones realizadas de las variables relacionadas con el duelo, encontramos patrones más o menos claros de comportamiento de las variables implicadas. Una mejoría global de los síntomas es observada en ambos grupos (ver tabla No. 1), al menos un descenso del 45% en los síntomas de la esfera sentimental, del 50% en los síntomas somáticos, alrededor del 52% en los síntomas cognitivos y aproximadamente una mejoría del 42% en los síntomas conductuales.
No obstante lo anterior, cuando analizamos cada variable por separado en función de los grupos, podemos inferir un comportamiento menos homogéneo.
La variable Sentimientos muestra una mejoría de aproximadamente un 40% en el Grupo A (ver tabla No. 2), no obstante se observa un descenso importante en el Grupo B de alrededor del 50% (ver tabla No. 3). Estos valores nos permiten suponer que la mejoría de los síntomas de la esfera sentimental en pacientes VIH+ es lenta, pero al parecer su evolución es positiva a medida que avanza el tiempo.
La variable Somáticos exhibe una mejoría en el Grupo A de alrededor del 45% (ver tabla No. 2), no obstante la mejoría observada en el Grupo B es de aproximadamente el 75% en la presencia de los síntomas (ver tabla No. 3). Se infiere que los síntomas somáticos sólo muestran una mejoría importante luego de los 9 primeros meses del conocimiento de la infección. Es importante aclarar, que la condición física (médica) de los pacientes no fue controlada, salvo que no fueran declarados casos SIDA. Tampoco fue controlado el tiempo de infección estimado, por lo cual se supone que en la muestra existen recién infectados e infectados de larga data en ambos grupos. Lo que controlamos como "tiempo" es el momento a partir del cual los pacientes se enteran de que están infectados. Lo interesante, entonces, es que independientemente del tiempo de infectados, el Grupo A muestra una mayor sintomatología somática que el Grupo B, lo cual nos permite suponer que el proceso de somatización de la depresión es un proceso intenso al inicio de saberse VIH+ y va disminuyendo a medida que avanza el tiempo.
La variable Cognitivos muestra un comportamiento invertido al anterior. Es decir, el Grupo A presenta una mejoría mayor que el Grupo B (ver tablas Núms. 2 y 3). Esto permite pensar que los síntomas cognitivos, tales como preocupación, dificultad de concentración, etc. aparecen con mayor intensidad luego de que la persona ha rebasado la crisis afectiva inicial. No obstante en ambos grupos se observa mejoría de la sintomatología, la velocidad de evolución es menor en el Grupo B y además el promedio obtenido por este grupo es mayor que el obtenido por el grupo completo en la segunda medición al menos en un 20%, lo cual hace pensar en una recaída a nivel cognitivo luego de la mejoría en la ansiedad y en los síntomas de la esfera sentimental y somática, junto a un sostenimiento de los síntomas cognitivos y de la depresión. Podríamos pensar entonces, que este comportamiento de la variable Cognitivos es explicado por la depresión misma.
La variable Conductual, muestra una mejoría sostenida en el tiempo. Cuando observamos ambos grupos juntos vemos un descenso de los síntomas de alrededor del 40% entre la primera medición y la segunda (ver tabla No. 1). Al mirar al Grupo A y al Grupo B por separado, sin embargo, no se observa mayor variación. Es decir, la mejoría observada en ambos grupos es similar, lo cual permite decir que existe una mejoría inicial a nivel conductual que se sostiene luego de los 9 meses iniciales, pero sin observarse mejoría adicional con el paso del tiempo. Hay que recordar que esta variable incluye elementos como los trastornos del sueño, los trastornos del apetito, distraimiento, hiperactividad, aislamiento social, etc.
Bibliografía
AIDSCAP/RD VIH/SIDA en la República Dominicana. Feb. 1996
Alvarado, Wilfredo. Aspectos Clínicos del SIDA. En: Manual del Consejería sobre SIDA para los trabajadores y trabajadoras de salud. OPS/OMS Honduras, 1991.
Bayés, Ramón. SIDA y Psicología. Editorial Martínez Roca. Barcelona, 1995.
Bertman, Sandra L. Facing death. Images, insigth and interventions. 1991.
Beverley, Raphael. The anatomy of bereavement. Jason Aronson Publisher Inc, London, 1994.
Bowers, Margaretta K. Counseling the dying. Jason Aronson INC, Publisher. London, 1995.
Castellanos, César. El Duelo: implicaciones psicológicas de la atención en VIH/SIDA. Revista Dominicana de Psicología, 1995.
Castellanos, César. El rol del psicólogo y la psicóloga en el equipo multidisciplinario de atención al VIH/SIDA. Ponencia presentada en el Congreso de Sexualidad Mujer y SIDA. Santo Domingo, 1995.
Castellanos, César. Lactancia Materna y VIH: decidiendo de manera informada. Traducción y resumen del documento de igual nombre en inglés producido por Wellstart International. Febrero de 1996.
Castellanos, César. Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social/Programa Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA.
Colin Murray, Parkes. Recovery from bereavement. Jason Aronson Publisher INC, London, 1994.
Dietrich, David R. The problem of loss and mourning. Psychoanalytic perspectives. 1989.
Gómez, Elizabeth., Situación actual y proyecciones de la epidemia de la infección VIH en R.D. Prioridades en el desarrollo de intervenciones. Conferencia dictada en el Congreso.
Hendrick M., Ruitenbeek. Death and mourning. Jason Aronson Publisher Inc, London, 1994.
Kastenbaum, Robert. The psychology of death. 1992.
Kastenbaum, Robert. Entre la vida y la muerte. Editorial Herder. Barcelona. 1994.
Klein, Donald F. Understanding depression. A complete guide to its diagnosis and treatment. 1993.
Kübler-Ross, Elizabeth. On life after death. Celestial Arts. California, 1990.
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Declaración de Kingston sobre intervenciones de conducta para la prevención de ETS y VIH/SIDA. Kingston, 11-14 de diciembre de 1990.
Piper, William E.. Adaptation to loss through short-term group therapy, 1992.
PROCETS. Manual de consejería y apoyo emocional a pacientes VIH/SIDA Santo
Domingo, 1993.
Seth C., Kalichman. Understanding AIDS. A guide for mental health professionals. 1995.
Sperling, Michae1 B.. Attachment in adults. Clinical and developmental perspectives. 1994.
Sprang, Ginny. The many faces of bereavement. The nature and treatment of natural traumatic and stigmatized grief. 1995.
USAID/AIDSCAP. "SIDA un Desafío al Desarrollo", Santo Domingo, República Dominicana, Julio 1996.