Un balance del desarrollo económico y social ecuatoriano
Los emprendimientos populares como alternativa a un desarrollo excluyente
Por Fander Falconí (1) y Juan Ponce (2)
Quito, 25 de julio de 2005
En la evolución histórica del Ecuador, se pueden distinguir tres períodos relacionados a la exportación de productos primarios. El primero fue el del cacao, el que duró hasta la Primera Guerra Mundial (Larrea, 1992). El segundo, dominado por un solo producto de exportación, fue el período del banano, el cual experimentó un boom durante 1948-1965, seguido de un lapso de estancamiento. El tercero fue el período del petróleo con una fase de auge desde 1972 hasta 1982, seguido de una crisis durante los 80 agudizada por la profunda crisis financiera de finales de los años noventa, de la que el país no se ha recuperado aún.
Pese a que los productos primarios (recursos naturales renovables y no renovables como petróleo, banano, plátano, café, cacao, abacá, camarón, madera, atún, pescado, flores naturales) han reducido su participación en las ventas externas totales desde los años noventa, el país todavía se especializa en estos productos, que representaron el 79% del total de las exportaciones monetarias en el 2004, según cifras del Banco Central del Ecuador (2005).
En la actualidad, el país negocia en conjunto con Colombia y Perú un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una propuesta económica y política claramente trazada en todas las mesas de negociación –incluyendo la última Ronda XI celebrada en la ciudad de Miami en la semana del 18 de julio--. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el Ecuador, en donde hay posiciones que van desde la ceguera acrítica de que "el TLC va porque va", pasando por el escaso entendimiento de las implicaciones económicas, sociales, ambientales y jurídicas de este potencial acuerdo, hasta la propuesta de un plebiscito. Mientras, las negociaciones en los cuartos principales y en las habitaciones contiguas avanzan rápidamente, los grados de coordinación entre los países andinos son bajos, y en términos de una propuesta conjunta, son casi nulos.
La anterior apreciación es relevante, ya que el lugar que ocupa el Ecuador en la división internacional del trabajo no puede ser asumido sin reflexión. La globalización no es un proceso inevitable del que no es posible escapar o al que no se pueda llegar sin ningún tipo de resguardo. La premura con la que se trata de "negociar" el TLC es un aspecto fundamental para el desenvolvimiento futuro del país. De hecho, el TLC producirá modificaciones impensadas en la estructura productiva y en las relaciones sociales del país. La constatación de una balanza comercial positiva no es suficiente; es necesario considerar otros aspectos que no por intangibles son menos substanciales: flujos de capital, derechos de propiedad intelectual, tratamiento de la tecnología de punta, el impacto ambiental de la apertura comercial, la seguridad alimentaria, la geopolítica, entre otros.
Esto significa, además, que existe un contexto internacional, que limita (o potencia, según la visión) las posibilidades de implantar un modelo de desarrollo propio. En todo caso, el proceso de globalización y apertura económica no puede impedir que los países planteen sus propias visiones en cuestiones como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad de las economías locales agrarias, y la salvaguarda de las pequeñas y medianas empresas.
El problema de la deuda también tiene profundas implicaciones para el desarrollo actual y potencial del país. En efecto, la deuda pública externa y su pago es quizá uno de los factores más desequilibrantes de la economía. Las renegociaciones y los programas de pagos comprometidos en diversos esquemas como el Plan Baker en los ochenta y el Plan Brady, fracasaron estrepitosamente. Éste último se vino abajo en la crisis de 1999, cuando Ecuador declaró la moratoria de los bonos durante el régimen demócrata cristiano de Jamil Mahuad (Falconí, Oleas, 2004). Entonces, producto de la renegociación de los bonos Brady en el año 2000, se canjearon por los llamados Bonos Global 12 y Global 30.
El gobierno de Mahuad estuvo signado por el conflicto social y político. Jamil Mahuad gobernó entre agosto de 1998 y el 21 de enero del año 2000, cuando una revuelta social y militar le obligó a renunciar y a abandonar el país. El fenómeno de El Niño, la irresponsabilidad financiera, el desgobierno y la corrupción condujeron al país a la peor crisis de su historia económica. En diciembre de 1998 el gobierno garantizó ilimitadamente los depósitos en el sistema financiero. La flamante autonomía del Banco Central saltó en pedazos. La emisión monetaria se desbocó, lo que no impidió la quiebra del 50% de los bancos, pero imposibilitó seguir pagando los bonos Brady (Falconí, Oleas, 2004). En julio de 1999 se bloquearon los flujos internacionales de capital y al final del año el producto interno bruto había caído más del 7%. Este fue el escenario para implantar la dolarización en enero de 2000. El vicepresidente Gustavo Noboa asumió la presidencia el 22 de enero de 2000 y gobernó hasta enero de 2003. Posteriormente, asumió la presidencia Lucio Gutierrez, el cual fue derrocado por un movimiento social en el mes de abril del presente año. Este recuento es importante para visualizar la fragilidad institucional del país.
La deuda pública se situó en US$ 11,062 millones a diciembre del 2004. Durante 2004 el servicio de la deuda pública (amortizaciones e intereses efectivos) representó el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), el 20% de las exportaciones totales, el 39% de las ventas externas de petróleo crudo y el 31% de los ingresos corrientes y de capital del presupuesto del gobierno. El endeudamiento privado ha introducido nuevos elementos de perturbación. La deuda privada se situó en cerca de US$ 5.949 millones en diciembre de 2004, un crecimiento significativo desde el inicio de la dolarización (en el 2000 se ubicó en US$ 2.229 millones). En el gráfico 1 se muestra la evolución de la deuda pública y privada.
Gráfico 1
Evolución de la deuda externa pública y privada
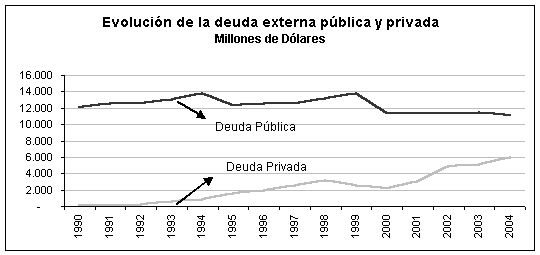
Fuente: Banco Central del Ecuador (2005).
Elaboración: Los autores.
Del total de la deuda pública, el 38% es con organismos internacionales y 11% con el Club de París. La deuda con bancos es 37% del total (3). De ella 35% está en el mercado en bonos Global 12 y 30. Los montos de los bonos Global ascienden a US$ 2.700 millones para los de 30 años plazo (Global 30) y US$1.250 millones para los de 12 años plazo (Global 12).
Pero no solo el endeudamiento es un problema. Existe un universo de problemas sociales, políticos y ambientales que también deben articularse a la discusión sobre el desarrollo. Estos cubren una variada gama de aspectos que van desde lo étnico y el género hasta la gobernabilidad. Dado que los países andinos, son ricos en biodiversidad, aspectos como las políticas amazónicas, la coordinación de áreas protegidas, la potenciación de los bienes y servicios ambientales que proveen los ecosistemas son esenciales.
Pese a lo anterior, el Ecuador ha realizado importantes avances en sus niveles de desarrollo social en las últimas décadas. Si se realiza una comparación de los principales indicadores sociales a lo largo de las tres últimas décadas se observa una mejora en la mayoría de ellos. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo se redujo del 25,8% en 1974 al 9% en el año 2001; la tasa de mortalidad general se redujo del 10,1 por mil habitantes en 1970 a 4,5 en el año 2000. (SIISE, versión 3.5).
Sin embargo de lo anterior, en la actualidad la sociedad aún está caracterizada por altos niveles de pobreza y desigualdad social. Respecto a lo primero, estimaciones realizadas utilizando el criterio de las necesidades básicas insatisfechas arrojan una incidencia de la pobreza del 61,3% al nivel nacional para el año 2001. La situación es mayor en las zonas rurales, en donde se tiene niveles de pobreza altos, de alrededor del 86%, y en la Amazonía, región en la cual la incidencia de la pobreza asciende hasta el 78%. Ver Tabla 1.
Tabla 1
Incidencia de la pobreza y grado medio de escolaridad
Porcentajes
(Por región y área)
| Pobreza | Escolaridad |
Urbano | 45,8 | 8,7 |
Rural | 85,6 | 4,9 |
Costa | 66,3 | 7,2 |
Sierra | 53,8 | 7,5 |
Amazonía | 77,6 | 6,2 |
País | 61,3 | 7,3 |
Fuente: SIISE, versión 3.5, en base a Censo de población y vivienda del 2001.
Respecto a lo segundo, como ya se mencionó, también es un país marcado por inmensas desigualdades sociales. Existen altos niveles de concentración del ingreso y la riqueza. El coeficiente de Gini (4) para los ingresos de las zonas urbanas del país tiene un valor de alrededor de 0,6, uno de los más altos de toda América Latina (SIISE, v.3.5). Además de lo anterior, otro elemento que refleja las desigualdades sociales es la inequidad en el acceso a los servicios sociales y al desarrollo de capacidades básicas de la población. Por ejemplo, en cuanto a educación, los niveles educativos de la población varían entre los distintos grupos sociales. Así, mientras los habitantes de las zonas urbanas de 24 años y más de edad tienen en promedio 8,7 años de escolaridad formal, sus contrapartes rurales tienen apenas 4,9. Entre los indígenas, por otra parte, el grado medio de escolaridad es de 3,3, y entre las mujeres es de 7,1, por debajo del promedio nacional de 7,3. (SIISE, v. 3.5).
En definitiva se trata de la existencia de una sociedad en la cual los principales favorecidos con el desarrollo han sido los grupos masculinos, blancos, y los sectores medios y altos de la sociedad urbana. El resto de la población, aquellos que viven en las zonas rurales, los indígenas, las mujeres y los grupos pobres de las ciudades han sido, de una u otra manera, excluidos de los "frutos del desarrollo". Una constatación empírica de ello es que, por ejemplo, el nivel de escolaridad de los indígenas en la actualidad es el equivalente el nivel de escolaridad general del país de hace treinta años.
Otro elemento clave en el contexto ecuatoriano actual es que en enero del 2000 el gobierno decretó la dolarización oficial y unilateral de la economía. Este sistema fue adoptado debido a la grave inestabilidad provocada por una aguda crisis bancaria que se inició a finales de 1998 y provocó un costoso salvataje bancario, en donde se socializaron las pérdidas hacia los sectores más débiles y con menos poder de mercado. Después de cinco años de este esquema, incluso con una coyuntura externa favorable (altos precios del petróleo, depreciación del dólar frente al euro, denuncias de narcolavado, crecientes remesas de los emigrantes) y con una cada vez más marcada estabilidad de precios internos, las expectativas de desarrollo económico no se han logrado y el costo social ha sido muy alto, por lo que se amerita buscar alternativas distintas de desarrollo económico y social.